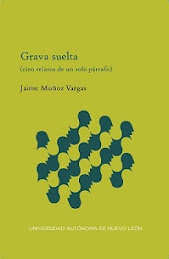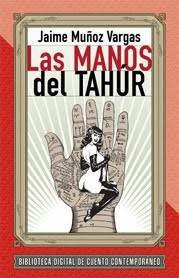Hace tres o cuatro años publiqué el artículo que aquí refriteo. Sospecho que vuelve a ser útil en esta época de regreso a las aulas.
Examen de un abuso
Jaime Muñoz Vargas
Mis amigos pasan ahora por trances similares a los míos. Al oírlos parece que escucho hablar a mi conciencia. Es, sencillamente, una especie de sintonía generacional. Los que andamos hoy entre los 30 y los 45 años, más o menos, tenemos un montón de gastos relacionados con la primera educación formal de nuestros hijos. Buscamos guarderías o “estancias infantiles”, elegimos el kínder o la primaria adecuados, vemos incluso la posibilidad de que los niños tomen por las tardes algún curso artístico o deportivo. Tiempo, dinero y esfuerzo —parafraseo un antiguo eslogan de la guía telefónica— son invertidos por millones de padres sin duda con el encomiable propósito de que los pequeños obtengan la mejor formación posible. Cuando se trata de acercarles educación creo que en general, y más si hay solvencia económica, no existe padre reacio a invertir en ese “patrimonio” vitalicio.
Sospecho sin embargo que la buena disposición de los padres ha propiciado un malentendido: sin medir ninguna consecuencia, las escuelas —sus directivos y sus maestros para no hablar de manera tan abstracta— exigen una erogación en libros y útiles escolares que raya en el delirio, en el disparate, en el más grotesco de los abusos cometidos en nombre de la (con mayúscula) Educación. He escuchado a mis amigos y, sin ponernos de acuerdo para cantar en el coro, todos recitamos que, en efecto, la erogación es tan alta como innecesaria. Avanzo por partes.
El mito del exceso
Cualquier escuela privada u oficial serviría como ejemplo, pues para hablar sobre este tema todas proceden de la misma forma. Pienso en la educación preescolar y en la primaria, ya que todavía no llego a padecer los excesos, si los hay, de la secundaria y los siguientes niveles. Aclarado eso, traigo a la mesa de debate un mito: entre más abultada vaya la mochila, los niños aprenderán más. Como dicen algunos políticos: so es falso de toda falsedad. Cualquier pedagogo con dos milímetros de frente sabe que la educación no está basada en la acumulación infinita de materiales —libros y útiles—, sino en el aprovechamiento óptimo de los que con mesura se puedan manejar durante un año lectivo. Creer que, por ósmosis, un niño que ostenta un cerro de materiales didácticos va a obtener mejor preparación, es creer que la educación es un asunto de cantidad, de exceso, de engorda porcina, no de calidad y medida. No está demostrado que un niño con dos libros y dos o tres útiles escolares aprenda bien, pero lo que sí es seguro —y basta mirar a los estudiantes que llegan a secundaria y a preparatoria y a profesional— es que millones de niños con decenas de libros y cuadernos y lápices y borradores y tijeras se indigestan con todo el material que les piden en la escuela. Debe primar, entonces, la mesura, no la arbitraria petición y compra de material que luego es subaprovechado.
Un daño silenciosoAdemás del daño económico y concreto a la economía familiar, además del daño que se le impone al niño cuando lo acostumbramos al consumo desordenado, hay un daño al medio ambiente en el que pocos reparan. ¿Cuántas toneladas de papel se van al basurero debido a los cuadernos usados muchas veces sólo hasta la mitad? ¿Cuántos libros quedan arrumbados año tras año sin haber sido hojeados siquiera por sus presuntos usuarios? ¿Cuántos kilómetros de plástico no biodegradable se emplean y en un año se desechar por forrar millones y millones de libros y libretas? Y en los kínderes, ¿las educadoras se han preguntado alguna vez si el hoy célebre “foami” no es una más de las mugres que mancillan el ambiente? Cierto que los libros forrados con plásticos gruesos quedan mejor protegidos; cierto que el “foami” es un material más amable que la cartulina o el periódico, pero es mucho más cierto que esos materiales se suman a la larga lista de deshechos que la naturaleza no logra engullir con facilidad, y por conseguir el fin práctico de proteger los materiales didácticos le damos otra puñalada al medio ambiente, una puñalada tan cruel como la que le propinan las fábricas que vomitan basura química o como la emitida por los mofles de los coches. Esa inconciencia también la estamos heredando a los pequeños.
Arreglo en lo oscurito
No aseguro que lo sea, pero al menos parece un arreglo en lo oscurito el que establecen muchas escuelas con las papelerías y con los libreros. Las eternas listas de material didáctico solicitado casi obligan a pensar mal: hay una especie de turbio amasiato entre las escuelas y los negocios dedicados a vender útiles escolares. Si no cómo explicar la petición desquiciada de cuadernos, pegamentos, lápices, colores, borradores, cartulinas, tijeras, marcadores y, sobre todo, de libros. Nadie duda que eso reactiva cada año la economía del, digamos, “mercado escolar”, lo que a su vez genera empleos y riqueza y blablablá. Pero, ¿a qué precio se obtienen esas ganancias? Sinceramente creo que los padres de familia —mucho menos lo de recursos limitados, es decir, la abrumadora mayoría de nuestra malnutrida patria— no tienen por qué enriquecer bestialmente a la industria del papel y de los lápices. Alguien replicará que, en el caso de los libros, es mejor tener muchos en casa, los más que se puedan. De acuerdo, sólo que es necesario hacer una mínima aclaración: ¿qué tipo de libros debemos tener en casa? Creo que México es un país privilegiado por sostener su programa de libros de texto gratuitos; se ha discutido mucho sobre la calidad de la información que en ellos se suministra, sobre todo en algunos temas siempre candentes como los históricos o los sexuales, pero creo que hay consenso sobre el enorme valor que tienen esos libros para la primera formación de los niños. Si eso es así, ¿para qué piden ocho, nueve, diez libros más aparte de los que gratuitamente distribuye la SEP en todo el país? ¿Qué los libros de texto gratuitos no cubren los programas a cabalidad? ¿Creen las escuelas que todos los padres de familia están en condiciones de pagar 500 o mil o más pesos por concepto de libros complementarios? Son muchas preguntas, y otra vez la misma respuesta: no tienen por qué ser los padres de familia quienes lubriquen el engranaje de la industria editorial si los libros de texto gratuitos cubren a medias (eso lo dudo) los programas escolares. Estoy de acuerdo en que, además de los de texto gratuitos, las escuelas exijan uno, dos, tres libros complementarios, pero solicitar diez más no parece una aberración: es una aberración. Ahora sí, ¿qué tipo de libros debemos tener en casa además de los de texto gratuitos? No más libros de texto, obviamente, sino libros de referencia (diccionarios, enciclopedias), literatura (cuentos, novelas, poesía), obras científicas generales (medicina, biología, matemáticas). Ese es el complemento adecuado de los libros de texto, volúmenes que pueden servir hoy y mañana, no los que indiscriminadamente encargan en las escuelas, obras que los niños ni siquiera terminan de hojear y que pasado apenas un año se convierten en reliquias.
Supersticiones de la velocidadEl tiempo es oro, dicen los gringos, y hoy todo lo que consumimos debe ser, obvio, “lo más veloz”. El coche para correr, el teléfono para lograr una adecuada conexión, el servidor de internet para facilitarnos navegar por la red, la pasta de dientes para blanquear el esmalte, el curso para que aprendamos inglés, el banco para agilizar nuestros trámites, el noticiario para informarnos, todo debe ser velocísimo. Vivimos rendidos ante la velocidad, y despreciamos con odio caníbal a su contraparte: la lentitud. Sería pues un harakiri publicitario decir, por ejemplo, “después de muchos años, y tras un lento y minucioso esfuerzo, usted aprenderá a escribir con cierto decoro”. No, nadie le regala elogios a la lentitud. Al contrario, todo lo lento es asociado a lo indolente, torpe, imperito, desatento, inepto. Pues bien, al menos en un caso yo sí creo en la lentitud: no para practicar el futbol, pero sí para aprenderlo. No para hablar inglés de restaurante, pero sí para dominarlo y para poder leer a Shakespeare en su lengua original. No para ejecutar un proceso productivo, pero sí para entender con claridad la cadena de esfuerzos que es necesario respetar para alcanzar un fin común. No para tocar el violín como Paganini, pero sí para asimilar el misterio y la sublimidad de la música culta. En otras palabras, creo que la educación, para llegar a su adultez, debe tender a la buena digestión, a la relectura, al intento error intento error intento acierto. Y pregunto entonces: ¿puede un niño de cuarto de primaria digerir en un año veinte libros de texto, diez cuadernos y cien tareas? Sí puede, pero hay que buscarle un maestro particular y hay que quitarle por completo la televisión, es decir, no puede. En síntesis, solicitar tanto material didáctico es una forma tonta de adorar al gran y estúpido tótem de la velocidad.
Demografía y aulas
Muchos padres creen que cuando sus hijos llegan a la escuela —la educación formal—, ellos sólo tienen que pagar colegiaturas o hacer trámites burocráticos, llevar y recoger a los niños, firmar boletas y asesorar de lejitos la elaboración de las tareas. En otras palabras, los padres dejan en el cada vez más jorobado lomo del maestro la obligación de formar a los pequeños, y ponciopilatescamente se lavan las manos si el niño evidencia poca o nula asimilación. Terrible error. Dado que ahora no hay aula pública ni privada sin sobrepoblación, el maestro apenas puede con el paquete, y mucho menos puede agotar los insumos escolares que él mismo solicita al inicio del semestre. Se impone entonces la colaboración de los padres, que en casa ellos ayuden a la formación de los niños. Todo esto para decir que una permanente asesoría del padre puede suplir muy bien a los kilos y kilos de material didáctico que hoy encargan en las escuelas.
En fin. Es seguro que educar es una labor infinita, complicada y para muchos fascinante; y no es tan seguro que podamos educar mejor con la torpe política de comprar una montaña de útiles escolares que a lo mucho nos dejan el bolsillo más flaco y la borrosa, la ambigua sensación de que hemos sido buenos padres. He visto los rostros de mis amigos y ellos saben, como yo, que entramos al aro por inercia, para no complicarnos la existencia con reclamaciones que nos colocarían en el incómodo papel de “padres rejegos”, pobretones y quejumbrosos, desasosegados por el temor de que luego se aplique una sutil “venganza” contra nuestros hijos. Además, nadie quiere ser el padre desnaturalizado que le niegue veinte libros a sus hijos. Veinte libros, diez cuadernos, cinco lápices..., en suma, los inútiles escolares, uno más de nuestros tristes homenajes al desperdicio de recursos.
Mis amigos pasan ahora por trances similares a los míos. Al oírlos parece que escucho hablar a mi conciencia. Es, sencillamente, una especie de sintonía generacional. Los que andamos hoy entre los 30 y los 45 años, más o menos, tenemos un montón de gastos relacionados con la primera educación formal de nuestros hijos. Buscamos guarderías o “estancias infantiles”, elegimos el kínder o la primaria adecuados, vemos incluso la posibilidad de que los niños tomen por las tardes algún curso artístico o deportivo. Tiempo, dinero y esfuerzo —parafraseo un antiguo eslogan de la guía telefónica— son invertidos por millones de padres sin duda con el encomiable propósito de que los pequeños obtengan la mejor formación posible. Cuando se trata de acercarles educación creo que en general, y más si hay solvencia económica, no existe padre reacio a invertir en ese “patrimonio” vitalicio.
Sospecho sin embargo que la buena disposición de los padres ha propiciado un malentendido: sin medir ninguna consecuencia, las escuelas —sus directivos y sus maestros para no hablar de manera tan abstracta— exigen una erogación en libros y útiles escolares que raya en el delirio, en el disparate, en el más grotesco de los abusos cometidos en nombre de la (con mayúscula) Educación. He escuchado a mis amigos y, sin ponernos de acuerdo para cantar en el coro, todos recitamos que, en efecto, la erogación es tan alta como innecesaria. Avanzo por partes.
El mito del exceso
Cualquier escuela privada u oficial serviría como ejemplo, pues para hablar sobre este tema todas proceden de la misma forma. Pienso en la educación preescolar y en la primaria, ya que todavía no llego a padecer los excesos, si los hay, de la secundaria y los siguientes niveles. Aclarado eso, traigo a la mesa de debate un mito: entre más abultada vaya la mochila, los niños aprenderán más. Como dicen algunos políticos: so es falso de toda falsedad. Cualquier pedagogo con dos milímetros de frente sabe que la educación no está basada en la acumulación infinita de materiales —libros y útiles—, sino en el aprovechamiento óptimo de los que con mesura se puedan manejar durante un año lectivo. Creer que, por ósmosis, un niño que ostenta un cerro de materiales didácticos va a obtener mejor preparación, es creer que la educación es un asunto de cantidad, de exceso, de engorda porcina, no de calidad y medida. No está demostrado que un niño con dos libros y dos o tres útiles escolares aprenda bien, pero lo que sí es seguro —y basta mirar a los estudiantes que llegan a secundaria y a preparatoria y a profesional— es que millones de niños con decenas de libros y cuadernos y lápices y borradores y tijeras se indigestan con todo el material que les piden en la escuela. Debe primar, entonces, la mesura, no la arbitraria petición y compra de material que luego es subaprovechado.
Un daño silenciosoAdemás del daño económico y concreto a la economía familiar, además del daño que se le impone al niño cuando lo acostumbramos al consumo desordenado, hay un daño al medio ambiente en el que pocos reparan. ¿Cuántas toneladas de papel se van al basurero debido a los cuadernos usados muchas veces sólo hasta la mitad? ¿Cuántos libros quedan arrumbados año tras año sin haber sido hojeados siquiera por sus presuntos usuarios? ¿Cuántos kilómetros de plástico no biodegradable se emplean y en un año se desechar por forrar millones y millones de libros y libretas? Y en los kínderes, ¿las educadoras se han preguntado alguna vez si el hoy célebre “foami” no es una más de las mugres que mancillan el ambiente? Cierto que los libros forrados con plásticos gruesos quedan mejor protegidos; cierto que el “foami” es un material más amable que la cartulina o el periódico, pero es mucho más cierto que esos materiales se suman a la larga lista de deshechos que la naturaleza no logra engullir con facilidad, y por conseguir el fin práctico de proteger los materiales didácticos le damos otra puñalada al medio ambiente, una puñalada tan cruel como la que le propinan las fábricas que vomitan basura química o como la emitida por los mofles de los coches. Esa inconciencia también la estamos heredando a los pequeños.
Arreglo en lo oscurito
No aseguro que lo sea, pero al menos parece un arreglo en lo oscurito el que establecen muchas escuelas con las papelerías y con los libreros. Las eternas listas de material didáctico solicitado casi obligan a pensar mal: hay una especie de turbio amasiato entre las escuelas y los negocios dedicados a vender útiles escolares. Si no cómo explicar la petición desquiciada de cuadernos, pegamentos, lápices, colores, borradores, cartulinas, tijeras, marcadores y, sobre todo, de libros. Nadie duda que eso reactiva cada año la economía del, digamos, “mercado escolar”, lo que a su vez genera empleos y riqueza y blablablá. Pero, ¿a qué precio se obtienen esas ganancias? Sinceramente creo que los padres de familia —mucho menos lo de recursos limitados, es decir, la abrumadora mayoría de nuestra malnutrida patria— no tienen por qué enriquecer bestialmente a la industria del papel y de los lápices. Alguien replicará que, en el caso de los libros, es mejor tener muchos en casa, los más que se puedan. De acuerdo, sólo que es necesario hacer una mínima aclaración: ¿qué tipo de libros debemos tener en casa? Creo que México es un país privilegiado por sostener su programa de libros de texto gratuitos; se ha discutido mucho sobre la calidad de la información que en ellos se suministra, sobre todo en algunos temas siempre candentes como los históricos o los sexuales, pero creo que hay consenso sobre el enorme valor que tienen esos libros para la primera formación de los niños. Si eso es así, ¿para qué piden ocho, nueve, diez libros más aparte de los que gratuitamente distribuye la SEP en todo el país? ¿Qué los libros de texto gratuitos no cubren los programas a cabalidad? ¿Creen las escuelas que todos los padres de familia están en condiciones de pagar 500 o mil o más pesos por concepto de libros complementarios? Son muchas preguntas, y otra vez la misma respuesta: no tienen por qué ser los padres de familia quienes lubriquen el engranaje de la industria editorial si los libros de texto gratuitos cubren a medias (eso lo dudo) los programas escolares. Estoy de acuerdo en que, además de los de texto gratuitos, las escuelas exijan uno, dos, tres libros complementarios, pero solicitar diez más no parece una aberración: es una aberración. Ahora sí, ¿qué tipo de libros debemos tener en casa además de los de texto gratuitos? No más libros de texto, obviamente, sino libros de referencia (diccionarios, enciclopedias), literatura (cuentos, novelas, poesía), obras científicas generales (medicina, biología, matemáticas). Ese es el complemento adecuado de los libros de texto, volúmenes que pueden servir hoy y mañana, no los que indiscriminadamente encargan en las escuelas, obras que los niños ni siquiera terminan de hojear y que pasado apenas un año se convierten en reliquias.
Supersticiones de la velocidadEl tiempo es oro, dicen los gringos, y hoy todo lo que consumimos debe ser, obvio, “lo más veloz”. El coche para correr, el teléfono para lograr una adecuada conexión, el servidor de internet para facilitarnos navegar por la red, la pasta de dientes para blanquear el esmalte, el curso para que aprendamos inglés, el banco para agilizar nuestros trámites, el noticiario para informarnos, todo debe ser velocísimo. Vivimos rendidos ante la velocidad, y despreciamos con odio caníbal a su contraparte: la lentitud. Sería pues un harakiri publicitario decir, por ejemplo, “después de muchos años, y tras un lento y minucioso esfuerzo, usted aprenderá a escribir con cierto decoro”. No, nadie le regala elogios a la lentitud. Al contrario, todo lo lento es asociado a lo indolente, torpe, imperito, desatento, inepto. Pues bien, al menos en un caso yo sí creo en la lentitud: no para practicar el futbol, pero sí para aprenderlo. No para hablar inglés de restaurante, pero sí para dominarlo y para poder leer a Shakespeare en su lengua original. No para ejecutar un proceso productivo, pero sí para entender con claridad la cadena de esfuerzos que es necesario respetar para alcanzar un fin común. No para tocar el violín como Paganini, pero sí para asimilar el misterio y la sublimidad de la música culta. En otras palabras, creo que la educación, para llegar a su adultez, debe tender a la buena digestión, a la relectura, al intento error intento error intento acierto. Y pregunto entonces: ¿puede un niño de cuarto de primaria digerir en un año veinte libros de texto, diez cuadernos y cien tareas? Sí puede, pero hay que buscarle un maestro particular y hay que quitarle por completo la televisión, es decir, no puede. En síntesis, solicitar tanto material didáctico es una forma tonta de adorar al gran y estúpido tótem de la velocidad.
Demografía y aulas
Muchos padres creen que cuando sus hijos llegan a la escuela —la educación formal—, ellos sólo tienen que pagar colegiaturas o hacer trámites burocráticos, llevar y recoger a los niños, firmar boletas y asesorar de lejitos la elaboración de las tareas. En otras palabras, los padres dejan en el cada vez más jorobado lomo del maestro la obligación de formar a los pequeños, y ponciopilatescamente se lavan las manos si el niño evidencia poca o nula asimilación. Terrible error. Dado que ahora no hay aula pública ni privada sin sobrepoblación, el maestro apenas puede con el paquete, y mucho menos puede agotar los insumos escolares que él mismo solicita al inicio del semestre. Se impone entonces la colaboración de los padres, que en casa ellos ayuden a la formación de los niños. Todo esto para decir que una permanente asesoría del padre puede suplir muy bien a los kilos y kilos de material didáctico que hoy encargan en las escuelas.
En fin. Es seguro que educar es una labor infinita, complicada y para muchos fascinante; y no es tan seguro que podamos educar mejor con la torpe política de comprar una montaña de útiles escolares que a lo mucho nos dejan el bolsillo más flaco y la borrosa, la ambigua sensación de que hemos sido buenos padres. He visto los rostros de mis amigos y ellos saben, como yo, que entramos al aro por inercia, para no complicarnos la existencia con reclamaciones que nos colocarían en el incómodo papel de “padres rejegos”, pobretones y quejumbrosos, desasosegados por el temor de que luego se aplique una sutil “venganza” contra nuestros hijos. Además, nadie quiere ser el padre desnaturalizado que le niegue veinte libros a sus hijos. Veinte libros, diez cuadernos, cinco lápices..., en suma, los inútiles escolares, uno más de nuestros tristes homenajes al desperdicio de recursos.






























.JPG)