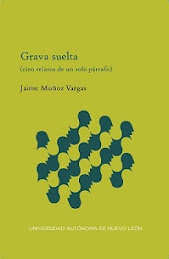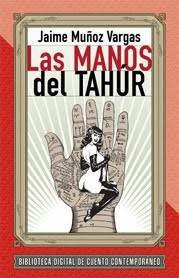Caí preso por un fraude del
que no me excusaré. Tampoco negaré que odio el encierro, la reclusión en este
espacio gris, ajeno a cualquier mínima forma de la alegría y la misericordia.
Es una cárcel mexicana al fin, y las cárceles mexicanas no se parecen a las gringas.
En los documentales he visto que allá son también horribles, pero al menos
parecen limpias, ventiladas, casi como severos hospitales. Acá no. Acá son
opacas, pringosas, tienen el mobiliario siempre roto y huelen a sudor revuelto
con desesperanza. Son muy tristes, y casi todos los que aquí habitan llegan mal,
muy mal, y terminan peor, muy peor, a veces locos. Por eso, cuando vi que
debajo de la cama el piso estaba flojo, rasqué con una cuchara y asombrosamente
logré que se desmoronara la delgada plantilla de cemento. Tenía apenas un
centímetro de grosor y por allí pasaba un túnel. Fue fantástico. Estaba muy
oscuro, pero me la jugué. Logré colar mi cuerpo en el hoyo y de inmediato
recorrí a gatas la penumbra. Supongo que avancé como cien metros o poco más,
hasta que llegué a la salida, un hueco que resplandecía con violenta luz. Tuve
miedo, pensé que del otro lado podría estar, no sé, el patio de la cárcel o
algo así, quizá fusiles listos para acribillarme. Pero el horror al encierro
fue más grande y me atreví a salir. Extrañamente, asombrosamente, me vi en un
espacio abierto, fresco, pleno de árboles y flores. A lo lejos, un arroyo
emitía el ruido de agua golpeando sobre rocas. Olía a paz. Pensé que era un
sueño, y que pronto iba a despertar a la pesadilla de la cárcel, pero no: el
hecho de pensar que era un sueño me hacía comprender que no era un sueño, que
aquella fantasía era ahora la realidad. Sentí hambre y al lado apareció una
mesa bien servida con mis platillos favoritos. Sentí frío y en mi espalda
apareció un saco grueso, protector. Deduje que todo surgía nomás con pensarlo.
Tuve ganas de ya saben qué, y apareció Bárbara Mori. Le dije que me esperara,
que al menos permitiéramos el arribo de la noche. Se me ocurrió un plan:
aparecerme a mí mismo, hacerme una réplica y mandarla a la celda. Y apareció mi
otro yo, y lo mandé al túnel, a la cárcel. Mientras ese fantasma purgaría mi condena,
yo iba a disfrutar de este nuevo mundo y lo compartiría con Bárbara. Sonreí.
miércoles, octubre 26, 2016
sábado, octubre 22, 2016
Tijera
El
viernes a las cinco salí corriendo de la oficina, llegué a casa y en la maleta
arrojé todo lo que pude para sobrevivir el fin de semana en Guadalajara. La
inauguración de la nueva sucursal estaba programada para las nueve del sábado,
demasiado temprano. Corrí al aeropuerto con la maleta hecha a las prisas, es
verdad, pero procuré que el traje se conservara intacto en su estuche para no
dar arrugadas lástimas al día siguiente. Al aterrizar no fue necesario ir a la banda,
así que corrí a tomar el taxi que me llevaría al hotel. Hasta ese momento no
había pensado en mi pelo con serenidad. Me lo toqué: sentí la cabezota de león,
la greña de dos meses abultada sobre mi cráneo. La inauguración iba a ser cosa
elegante, con muchas edecanes y mucho niñote fresa sonriendo ante las cámaras.
Me iba a sentir mal, lo sabía, pues me desagrada hasta la depresión andar como
palmera. Siempre me asombraron esos tipos que pueden usar el pelo largo y les
sienta a modo, pero yo tengo de esas cabelleras y esas cabezas que sin poda no
están “de verse”, como dice mi padre. El caso es que eran como las diez de la
noche e iba en el taxi ya resignado a mi jodido look, cuando se dio una aparición maravillosa: vi abierta una
peluquería. Estaba en una especie de barrio, y le ordené al taxista que de
inmediato diera vuelta a la manzana. Bajé con mis maletas y entré: un joven con
filipina blanca leía un tabloide amarillista en el sillón de peluquero.
Pregunté que si había servicio y afirmó. Me senté y el joven comenzó a quitarse
la filipina. Luego salió un anciano de una puerta sólo cubierta con un trapo.
El viejo recibió un beso en la frente y el joven se marchó. Supuse que era su
hijo. El viejo me colocó el mandil, preguntó “cómo”, dije “cortito, escolar”, y
comenzó la operación. Noté con alarma que sus manos temblaban, que la tijera
atacaba como avión de combate al lado de mis sienes. Pensé en el papelón del
día siguiente: llegar trasquilado a la ceremonia. Quise huir, pero no supe cómo
hacerlo, así que me resigné al desastre. A tijeretazos temblorosos, sin decir
una sola palabra, el viejo terminó su labor. Cuando al fin estuve en el baño
del hotel, sonreí: quedé como me gusta, mejor que nunca.
miércoles, octubre 19, 2016
Celular
Un
hombre conduce con placer su coche del año. Deja que la tarde termine por
consumirse y comience la oscuridad. Viene de regreso, va ahora a su casa luego
de comprar un par de chácharas en la refaccionaria. En un semáforo ve que un
conocido levanta el cuello como en busca de taxi. Le lanza el claxonazo y su
conocido se aproxima. Dice que va para cierto rumbo y el hombre que conduce se
anima a ofrecerle un aventón. El tipo
acepta, tira un silbido y detrás de un poste sale una mujer. El hombre que
conduce no hace preguntas, deja que ambos suban y platica con su amigo. Por el
retrovisor echa una ojeada sin curiosidad a la mujer, una cuarentona sin
chiste, desmaquillada y con una liga en el pelo. Bajan como veinte cuadras
después y el hombre que conduce sigue su camino. Disfruta de su auto, enciende
el estéreo y busca la señal de su radiodifusora favorita. Está una canción que
le gusta, la canta a gritos, feliz, y con ella llega a casa. Baja, deja el
llavero en la mesita de la entrada y corre al baño. Allí, sentado, toca la
bolsa de su camisa: no está su celular. Termina y va al auto: sabe que en la
antebracera deja siempre su teléfono. Pero esta vez no aparece. Se asoma a los
tapetes, debajo de los asientos, y nada. Piensa en su amigo. Él fue. Lo busca,
lo encuentra y el tipo jura que al subir vio el celular en la antebracera, pero
no más. Fue entonces la mujer. Lamentablemente no tiene su dirección exacta.
Era una conocida que esperaba taxi hacia el mismo rumbo, y sólo sabe que se llama
Esther. Dos días después da con ella. Le exige su celular, la amenaza con una
denuncia. “Usted no conoce los contactos que tengo con la policía”. Ella acepta
que robó el celular y dice que ya lo vendió. Se engalla. Él pregunta cuánto le
pagaron. “Setecientos”, dice ella. “Recupérelo y le doy mil”. La mujer acepta.
Se aleja hacia un laberinto de su barrio y vuelve diez minutos después. “Aquí
está, suelte mi dinero”. Él duda: “Déjeme revisarlo”. Lo revisa, falta la
memoria, lo más importante. “Le quitaron la tarjeta”, alcanza a decir. “Los mil
o de aquí no sale el carro. Tuve que deshacer una venta, usted me metió en un
problema”, amenaza la mujer. Él saca los mil pesos y se va antes de que todo
termine en la tercera guerra mundial.
sábado, octubre 15, 2016
Tortillas
Éramos
una horda de niños, siete de mi madre y el resto puros vecinos. Tocaron. Aquella
tarde mi madre abrió la puerta y eran dos mormones, uno rubio, a todas luces
gringo, y otro moreno, a todas luces de la raza de bronce, de los nuestros. Los
dos jóvenes pidieron permiso para dar una plática y mi madre no halló motivo
para negarse. Eran otros tiempos, no se le tenía miedo al extraño ni aunque
fuera gringo. La visita nos pareció extraordinaria, tanto que de inmediato
corrimos a pasar la voz entre los amigos de la cuadra. Sin saber cómo pasó, al
rato ya estábamos quince niños en el patio, listos para escuchar a los encorbatados.
Recuerdo que mi madre se ocultó en la cocina mientras el patio era un hervidero
de expectación infantil. Todos queríamos oír al güero, saber cómo hablaba.
Pasado un rato, luego de que el mexicano introdujo sin despertar nuestra
sorpresa, el gringo dijo unas palabras y todos reímos: hablaba como Tiro Loco
el de las caricaturas, el amigo del burrito Pepe Trueno. Con su cara de
marinero perfecto, nos indicó que organizaría varios juegos. El único que
recuerdo fue el de “Simón dice”. Consistía en hacer todo lo que indicaba el
gringo, quien iba eliminando competidores si daba una orden y era ejecutada sin
que antes de la orden dijera “Simón dice”. Los juegos siguieron y llegó la
noche. Mi madre nos llamó luego a cenar, pero se refería a todos, incluidos los
mormones. Jamás olvidaré los titubeos de nuestros visitantes, la sensación de
que eran imprudentes al aceptar la cena. Mi madre los convenció, dijo que era
algo sencillo, un bocadito preparado así nomás, a las carreras ante la repentina
fiesta. No había sillas para tantos en la mesa de la cocina, así que cenamos de
pie. Todos veíamos al gringo, era el único distinto entre los comensales.
Cuando comenzamos a estirar la mano hacia el mantelito donde mi madre arrojaba,
una tras otra, las suculentas tortillas de harina, el gringo tomó una, la dobló en taco,
le dio una mordida y a partir de allí ya no pudo parar. Creo que se comió
veinte y un vaso con leche, y en ningún momento dejó de elogiar el milagro que
había hecho mi madre. Lo que el gringo nunca supo es que mi madre hizo ese
milagro todos los días al menos durante treinta años. Así era. Tenía las manos
infinitas.
miércoles, octubre 12, 2016
Drama
De
alguna manera pensé con anticipación en esa posibilidad. Todo partió de una
anécdota, cuando un actor me contó su “método”, por llamarlo de algún modo.
Cuenta que le llamaban del banco para acosarlo por las deudas y que una vez,
espontáneamente, se le ocurrió hablar como niño: “Bueno… mi papá no está…
olvidó su celular…”. Lo hacía tan bien que desconcertaba a los agresivos
mastines telefónicos, quienes a regañadientes terminaban cortando la llamada
cuando el supuesto niño los envolvía con falsos titubeos. “Quiero seguir ese
ejemplo”, me dije, pero no con voz de mocoso, que no me sale. Inventé entonces
mi performance y esperé gozoso la oportunidad. Recibí la llamada de la compañía
telefónica y aproveché, para entrenarme bien, que se trataba de algo más
relajado: una oferta. “Le hablamos para informarle que tenemos un nuevo plan
tarifario para usted…”. Impedí que añadiera más datos y comencé mi intervención:
“Señorita, gracias por llamar. Usted será la última persona con la que hablaré:
he decidido quitarme la vida…”. Yo sabía que ella iba a balbucear ante esta
primera afirmación, pero que no cortaría porque estaba en riesgo su trabajo si
dejaba solo a un cliente en la orilla del suicidio: “Señor, no, espere…”.
Seguí: “Está decidido, señorita. Ya no puedo más… años y años cargando esta
horrible sensación de fracaso, todo es irremediable…”. Silencio del otro lado,
y continué: “¿Sabe cuántas veces he intentado salir adelante, sabe cuánto he
luchado para librarme de este sentimiento? No, no lo sabe usted ni lo sabe
nadie, señorita. Por eso ya, se acabó, basta. Nunca más volverán a echarme de
un trabajo, las mujeres nunca más volverán a humillarme…”. Y ella habló: “No,
señor, espere, espere…”. La interrumpí nuevamente: “Mire, señorita, ya no puedo
esperar más. He llegado a un punto sin retorno [esta frase la oí en una
película], a la decisión definitiva. Ya no hay poder humano que pueda detenerme
y no siento ningún temor. Sé que sólo así terminará todo el maldito agobio que
me tiene hundido desde hace tantos años. No hay remedio, hice lo que pude…”.
Tenía preparada una palomita de pirotecnia y la encendí. Tronó. Del otro lado
escuché el “Bueno, bueno, bueno…” que ahora disfruté, sonriente.
sábado, octubre 08, 2016
Minuto
“Bien
hecho, Pepetón”, dijo Toño mientras caminábamos hacia el jardín. Él deseaba
tomar un poco de aire fresco, respirar un momento ahora que su hermana compartía
la cena con el rector, segura ya ante la acechanza de los tiburones. Se llamaba
Olivia y era asquerosamente bella. Traía una banda de miss sobre un vestido rosa que se le pegaba al cuerpo. Había
obtenido un segundo lugar en el concurso estatal y yo no daba crédito: si
Olivia era eso, cómo estaría la que ganó. Todos, por supuesto, la habíamos
visto en fotos, pues triunfó en la zona regional antes de participar en
la finalísima donde quedó a un pelo del primer lugar. Las fotos no son lo
mismo, como pude comprobarlo cuando llegó al salón de fiestas. Yo recogía
boletitos parado en la puerta como uno más de los organizadores. Era el baile
de coronación en la universidad y Olivia había sido invitada. Su hermano Toño,
mi amigo, logró sin batallar que el rector y la sociedad de alumnos aceptáramos
la presencia de la “miss profesional”.
Cuando vi que ella caminaba hacia la entrada supe que estaba viendo algo
inolvidable. Y lo era, si no cómo explicar que más de treinta años después yo
recuerde aquel momento como si lo estuviera viendo: Olivia tomada del antebrazo
por su hermano, altísima en unos zapatos de aguja y el pelo exuberante y algo
rizado y azabache cayendo sobre unos hombros perfectos. Luego, cerca, los ojos
gigantescos y alegres y la sonrisa enmarcada en labios escarlata bajo su
naricita de pellizco. Pasó la puerta, Toño me la presentó y no supe si recogí o
no los boletos. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida y la admiré
como correspondía: desde abajo, desde la más rotunda imposibilidad de
alcanzarla. Poco después de que Olivia pasó, recordé mis preparativos. Yo había
buscado un traje para la fiesta y con los pocos pesos que pude juntar sólo me
alcanzó para uno verde-musgo de Milano. Mal cortado, tenía el tiro tan abajo que
sentía caminar como si trajera el pantalón de Cantinflas, a medio culo, siempre
a punto de caer. Poco después ocurrió un milagro. Toño, no sé por qué, llegó
apuradamente y me llevó a un extremo de la pista, colocó mi brazo a modo para
que Olivia me usara como chambelán improvisado. Un instante después, recorrí la
pista junto a ella con la marcha triunfal de Aída. Fue lo más cerca que estuve jamás
de la belleza total. Duró un minuto y sé que aquello ocurrió porque yo no
representaba ningún peligro para Olivia.
miércoles, octubre 05, 2016
Gallina
Lo que
cuento es real. Andaba en Nueva York con mi amigo Fabián Vique, argentino,
cuando vimos una gallina por la quinta avenida, muy cerca del hotel donde
paramos para asistir a VI Encuentro Internacional de Literatura Surrealista
organizado por la Universidad de Miami Campus Minnesota. El caso es que caía la
tarde, íbamos de regreso al hotel y vimos la gallina. La seguimos, intrigados
por su paso seguro y la certeza de que sería apachurrada por algún brutal
neumático. La gallina, sin embargo, hacía alto en las esquinas, esperaba el
rojo, avanzaba como si conociera todo el mecanismo de la vida en esa urbe.
Vimos que entró a un bar, que con inglés perfecto pidió una cerveza y que bebió
en paz, como burócrata cansado frente a la barra. Nosotros aprovechamos para
pedir un par de Heinekens hasta que, por fin, la gallina pegó un salto desde el
asiento alto y sin respaldo, y salió entera, campante. Fabián y yo no lo
creíamos. Fuimos con el cantinero y le dijimos que aquello era insólito. El
bárman, un joven de evidente origen puertorriqueño, respondió: “Jajaja, es lo
ma nolmal, en Nueva Yolk ya nada nos asombla. Jajaja”. Poco después seguimos
bebiendo y no sé si fue el asombro o fue el cansancio lo que nos mantuvo en
silencio. Al bar entraban personajes de todas las calañas, como se ve en las
películas. No faltó el tipo solitario, la mujer con facha de resbalosa, el
grupito de amigos que chocan tarros porque seguramente les ha ido bien en un
negocio. Cuando todo parecía haber regresado a la normalidad, la gallina volvió
alpub, caminó entre algunas mesas y alcanzó el baño. Tardó un rato en salir,
pero daba la impresión de que nadie la había visto, de que nadie se asombraba
ante esa realidad que sólo por encima parecía graciosa y era lo contrario. Tras
un rato de expectativa, la gallina salió oronda del baño y volvió a tomar la
calle sin perturbar a nadie en el bar y sin que nadie la perturbara. Fabián, al
margen de toda exaltación, con su habitual serenidad, resumió la escena en
forma de microrrelato clásico: “No sé si somos nosotros soñando una gallina en
Nueva York o una gallina en Nueva York soñando con nosotros”.
sábado, octubre 01, 2016
Vuelos
La mañana de su salida era fresca, muy soleada, andaluza
al fin. No parecía entonces el marco ideal para su pesadumbre. Tres días antes
había recibido la noticia. Es la última oportunidad, Marco, trata de venir. Su
hermana menor tenía la voz imperiosa y resignada de quien regaña sin miedo
porque no siente tener autoridad. Ven a verla, trata de viajar, por favor.
Marco se sentía culpable, por supuesto, pero ya en otras ocasiones había
recibido esa misma o casi esa misma llamada de su hermana y no pasaba nada, su
madre seguía asombrosamente viva. Pero ahora era distinto, y Marco lo sabía. Su
madre tenía noventa años, estaba ya en la orilla de la vida, o quizá más allá.
Cómo volver, se preguntaba Marco. Cómo volver después de treinta años en
cualquier parte —Bulgaria, Italia, España, daba lo mismo— y lejos de mamá.
Recordó que a los cinco años de no haber regresado comenzó a sentir vergüenza:
qué podía decir cuando la viera nuevamente. Un poco ciertas y un poco falsas,
comenzó a inventarse excusas. El viaje es muy caro y no me ha ido bien. Apenas
acabo de acomodarme en un nuevo empleo y no es prudente pedir permiso. Tres
llamadas al año, esa era la cuota: dos para los cumpleaños y una para la
navidad. Así, asombrosamente, sin piedad y como suele evaporase el tiempo,
pasaron veinte, treinta años sin volver. Tuvo incluso que inventarse una
identidad falsa cuando llegaron las redes sociales, pues le daba pena que lo
vieran bien adaptado al extranjero. No supo cómo, pero tomó la decisión:
viajaría. Sacrificó unos ahorros guardados para viajar a Rusia y tomó el tren a
Madrid. Luego, en otra mañana soleada, el avión a México. Llegó de noche y le
asombró el caos. En los ochenta el DF todavía no estaba así. Temprano, tomó el
vuelo a La Laguna y al final lo recibió el brutal calor seco de junio. Su
hermana lo esperaba con un abrazo. Subieron al Volkswagen, Marco vio fugazmente
otra ciudad, aunque todavía polvosa y fea. En unos minutos llegaron a casa.
Mamá estaba en su cuarto y él avanzó solo, temblando. Al verlo, su madre —tendida
en la cama como una vara seca—, extendió el brazo casi sin levantarlo y con voz
apenas audible dijo tres palabras: hijito, pequeño, ven. Marco no pudo decir
nada. Se acercó llorando.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)