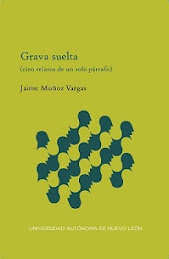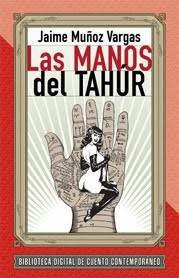Por
eso todos los días había sentido lo mismo. Todos los días de todos los años que
tenía trabajando lo acosaba una sensación borrosa, como un miedo lejano, como
una incomodidad palpitante en lo profundo de su alma. Era algo que no podía
definir, amorfo y velludo como un grano pegado en los muros interiores de su
cráneo. Se levantaba puntualmente aunque cada vez más golpeado, con un dolor
recurrente en la espalda baja. Orinaba sentado mientras el agua de la regadera
comenzaba a salir cálida. El regaderazo era un ensalmo, una pequeña salvación
en aquellos primeros minutos del día. Para estirar un poco el goce de la
cascada sobre el cuerpo tomaba un espejito pero no servía de mucho, por el
vapor, y se afeitaba pues al tacto; luego de cada deslizamiento golpeaba el
rastrillo en los azulejos para tumbar los minúsculos pelos incrustados entre
las navajitas del Prestobarba. Salía con la sensación de que la vida no era tan
mala, se secaba con firmeza y luego se peinaba hasta que quedaba como
engominado. Así, relamido y con la toalla anudada a la cintura, caminaba a la cocina. Calentaba agua en la cafetera y de una vez le echaba dos
bolsitas de té verde. Le gustaba esperar unos minutos tendido de nuevo en la
cama, desnudo ya totalmente, verijón y con las manos anudadas a la nuca. Todo
eso —las cuatro paredes, la cama, el agua, el jabón, el rastrillo, la toalla,
el desodorante, la cafetera, el té— eran poco pero eran mucho al mismo tiempo,
así que se obligaba a sentir que todo era producto de un privilegio mayor: el del
trabajo. Ganaba una miseria, pero era suficiente para mantenerse en pie, limpio
y alimentado, en un país que él consideraba cada vez más azotado por la
decadencia de todo, por la podredumbre de todo. En fin, luego seguía vestir una
de las diez o quince camisas, uno de los cinco o seis pantalones de combate y
los zapatos de siempre, negros o cafés. Y así, con el portafolios firme en la
mano derecha, caminar hacia el coche todavía en proceso de pago, pues iba apenas
en el octavo abono, y en el coche escuchar las noticias del día, los
comentarios siempre improvisados, los anuncios. Era la rutina, qué más podía
hacerse. Luego llegar, estacionarse, marcar la entrada en el reloj e ingresar al
cubículo. Lo mismo siempre hasta esta mañana. En vez de que la rutina siguiera
su camino, el vigilante le ha indicado que pase al departamento de personal.
Sabe para qué es, pues a otros los han echado con idéntico procedimiento. Por
eso el miedo, por eso todos los días había sentido lo mismo, lo mismo.
skip to main |
skip to sidebar


Polvo somos (treinta relatos futbolísticos), Axial-Arteletra, México, 2014.

Monterrosaurio, Arteletra (Colección 101 Años No. 9), Torreón, 2008, 64 pp.

Tientos y mediciones, breve paseo por la reseña periodística, UIA Torreón-Icocult, Torreón, 2004, 181 pp.

Juegos de amor y malquerencia, Joaquín Mortiz (Narradores contemporáneos), México, 2003 (primera reimpresión octubre 2003), 130 pp.

Quienes esperan, Iberia Editorial, Torreón, 2002, 14 pp.

Salutación de la luz, Iberia Editorial, Torreón, 2001, 20 pp.

La ruta de los Guerreros. Vida, pasión y suerte del Santos Laguna, Colorama, Torreón, 1999, 340 pp.

Filius, adagio para mi hija, Iberia Editorial, Torreón, 1997, 24 pp.

El augurio de la lumbre,Teatro Isauro Martínez-Instituto Nacional de Bellas Artes-Universidad de Guadalajara, Torreón, 1990, 120 pp.
Literatura y medios de comunicación
Vistas totales a Ruta Norte
Translate, traduire, översätt, übersetzen, переводить, tradurre
Libros de la SEC
QR Ruta Norte Laguna
Podcast Leyenda Morgan
Libro Ibero 40
Acequias # 92
Sobre Jaime Muñoz Vargas

- Jaime Muñoz Vargas (Gómez Palacio, Dgo., 1964)
- Es escritor, maestro y editor. Entre otros libros, ha publicado El principio del terror (novela, 1998), Juegos de amor y malquerencia (novela, 2003), Pálpito de la sierra tarahumara (poesía, 1997), Filius (poesía, 1997) El augurio de la lumbre (cuentos, 1989), Tientos y mediciones (periodismo, 2004), Guillermo González Camarena (biografía, 2005), Las manos del tahúr (cuentos, 2006), Polvo somos (cuentos, 2006), Ojos en la sombra (cuentos, 2007); Monterrosaurio (microtextos, 2008), Nómadas contra gángsters (periodismo, 2008), Leyenda Morgan (cuentos, 2009), Grava suelta (cuentos, 2017) y Parábola del moribundo (novela, 2009); algunos de sus microrrelatos aparecen en la antología La otra mirada (2005) publicada en Palencia, España. Ha ganado los premios nacionales de Narrativa Joven (1989), de novela Jorge Ibargüengoitia (2001), de cuento de San Luis Potosí (2005), de cuento Gerardo Cornejo (2005) y de novela Rafael Ramírez Heredia (2009); fue finalista en el Nacional de novela Joaquín Mortiz 1998. Textos suyos han aparecido en publicaciones de México, Argentina y España. Maestro y coordinador editorial de la Universidad Iberoamericana Torreón.
Contacto
rutanortelaguna@yahoo.com.mx
La Tinta
Posts de más reciente interés
-
Como la novela, el cuento es un recipiente igualmente capaz de contener el habla y los comportamientos sociales del presente. Tiene en est...
-
Considero que Alfredo Máynez y Renata Chapa son profesionistas con gran intuición antropológica. Sin ánimo de apantallar aunque suene apanta...
-
Soy un tipo de muy bajo entusiasmo ante los furores colectivos, y el eclipse no fue la excepción. Meses antes del 8 de abril, quizá allá p...
-
La literatura —e incluyo en ella, aunque de ligas ciertamente menores, a la composición de canciones populares o “comerciales”—, hace uso ...
-
Un video de YouTube —siempre he querido usar videos de YouTuve como tema de conversación y de escritura— expone el pleito sostenido entre lo...
-
En “El eclipse”, de Augusto Monterroso, el foco de la atención es maliciosamente puesto sobre el fraile. La frase inicial, fatalista, nos ...
-
Se habrán dado cuenta de que con frecuencia enuncio frases como estas: “Hace unos días leí…”, “Recién he leído…”, “Acabo de leer…” y otras...
-
El título es, adrede, polisémico. Me refiero con él a tres ideas, al menos. Una, a la recurrente vuelta de Zitarrosa en mi soledad; dos, a q...
-
“El desafío”, cuento de Mario Vargas Llosa publicado en Los jefes (1959), primer libro del escritor peruano, es una evidencia más de la b...
-
El lugar común ha etiquetado a las mujeres como “sexo débil”. Nada, creo, más lejano a la verdad para juzgarlas. Si algo es fuerte en este m...
Historias de camiseta
Cuaderno Laprida
Las manos del tahúr
Polvo somos

Polvo somos (treinta relatos futbolísticos), Axial-Arteletra, México, 2014.
Parábola del moribundo
Leyenda Morgan
Archivo muerto
-
►
2023
(122)
- ► septiembre (12)
-
►
2022
(116)
- ► septiembre (6)
-
►
2021
(107)
- ► septiembre (8)
-
►
2020
(112)
- ► septiembre (9)
-
►
2019
(102)
- ► septiembre (7)
-
►
2018
(109)
- ► septiembre (10)
-
►
2017
(109)
- ► septiembre (10)
-
►
2015
(127)
- ► septiembre (13)
-
►
2014
(130)
- ► septiembre (7)
-
►
2013
(90)
- ► septiembre (3)
-
►
2010
(284)
- ► septiembre (30)
-
►
2009
(279)
- ► septiembre (25)
-
►
2008
(287)
- ► septiembre (24)
-
►
2007
(295)
- ► septiembre (27)
Raza nostra
- Ismael Carvallo Robledo
- Esquina Babel
- Calle del Orco
- Mosaicos porteños
- Revista Orsai
- Daniel Salinas Basave
- Un espacio propio
- Javier Ramponelli
- Roberto Bardini
- Luis Azpe Pico
- Valeria Zurano
- Intelisport
- Leandro Hidalgo
- Fabián Prol
- José Joaquín Blanco
- Guillermo Martínez
- Francisco Casoledo
- Lilian Elphick
- Diego Muñoz Valenzuela
- Josué Barrera
- Salvador Sáenz
- Fabián Vique
- Vicente Alfonso
- Carlos Castañón
- Frino
- Nadia Contreras
Crónica de Torreón
Pasajeros frecuentes
Mil colaboraciones
Nómadas contra gángsters
Monterrosaurio

Monterrosaurio, Arteletra (Colección 101 Años No. 9), Torreón, 2008, 64 pp.
Habitante del futuro
Tientos y mediciones

Tientos y mediciones, breve paseo por la reseña periodística, UIA Torreón-Icocult, Torreón, 2004, 181 pp.
Juegos de amor y...

Juegos de amor y malquerencia, Joaquín Mortiz (Narradores contemporáneos), México, 2003 (primera reimpresión octubre 2003), 130 pp.
Quienes esperan

Quienes esperan, Iberia Editorial, Torreón, 2002, 14 pp.
Salutación de la luz

Salutación de la luz, Iberia Editorial, Torreón, 2001, 20 pp.
La ruta de los Guerreros

La ruta de los Guerreros. Vida, pasión y suerte del Santos Laguna, Colorama, Torreón, 1999, 340 pp.
El principio del terror
Pálpito de la sierra...
Filius, adagio para mi hija

Filius, adagio para mi hija, Iberia Editorial, Torreón, 1997, 24 pp.
El augurio de la lumbre

El augurio de la lumbre,Teatro Isauro Martínez-Instituto Nacional de Bellas Artes-Universidad de Guadalajara, Torreón, 1990, 120 pp.