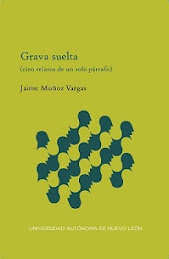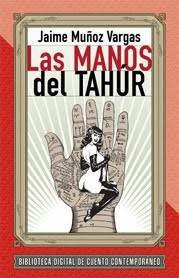Manuscrito de 1983, una crónica sobre el ya extinto cine Variedades de Torreón; fue publicada en el suplemento universitario Clase del diario La Opinión.
Macanuscrito de 1985, un cuento ("Sólo este autorretrato") publicado en la Opinión Cultural.
Mecanuscrito de 1993, un editorial sobre concursos literarios de La Laguna. Fue publicado en La Tolvanera, suplemento cultural de la revista Brecha.
La Macintosh Clássic II que compré en 1993.
Recuerdo
que por aquel año, 1993, era un debate frecuente en revistas y suplementos
culturales: ¿en qué escribe más cómodamente —interrogaban a los escritores—, en
máquina mecánica o en computadora? Estábamos, como quien dice, en el comienzo
de la transición, en el punto todavía difuso en el que la computadora, lo
sabríamos luego, comenzó la masacre de las maquinitas Remington, Olivetti y
demás.
Pero en aquel momento no sabíamos aún lo que iba a suceder. Las computadoras
comenzaron a aparecer en oficinas, en periódicos, en imprentas, y en muy
contados casos, en escritorios caseros. Eran un objeto extraño, más o menos
temible, útil sólo para unos cuantos iniciados en el misterio de los teclados,
la pantalla y el impresionante y enigmático CPU, cerebro de aquel trío.
Pero hago un poco más de esfuerzo y me coloco una década atrás. En 1983 comencé a sentir la inquietud de escribir, de hacer "literatura". En esos primeros tanteos procedí como suelen hacerlo los que de veras están en Kleen Bebé: primero a mano, con una letra pequeñita y apretada, en horribles manuscritos que luego mecanografiaba en una Olivetti Lettera color crema muy popular entre los estudiantes. Esa maquinita fue la de combate en mis trabajos de la preparatoria y la carrera, así que de paso la usé para pasar en limpio los cuentos y las crónicas con los que comencé a teclear con gesto, según yo, de "escritor".
Muy poco tiempo sancoché borradores a mano. Conservo escasas evidencias de ese esfuerzo simplemente porque tuvo corta vida. Creo que escribí así apenas lo suficiente para notar que me sentía más cómodo omitiendo esos borradores atroces a cambio de los mecanografiados, feos pero legibles. Años después me enteraría de un dictum, creo, de García Márquez: en periodismo hasta las cartas de renuncia se escriben directamente a máquina.
Llegó pues un momento en el que abandoné la escritura a mano y ya jamás pude volver a ella. Sólo una vez, en una madrugada febril de Buenos Aires, hacia 2004, a falta de computadora y hasta de cuaderno aproveché un plano de esa ciudad y en el envés dejé escrito un cuento que salió de golpe, desesperadamente. Fuera de eso, siempre trabajé los borradores de la cabeza a las teclas, sin pasar por el bolígrafo.
Cuando la Olivetti Lettera dio de sí, supongo que en 1988 más o menos, compré una maquinota eléctrica de segunda mano; apenas la usé dos o tres meses, pues al accionar sus teclas hacía un escándalo de balacera y jamás perdía un hipnótico zumbido de abejorro.
Al ver mi situación, fue Gilberto Prado Galán quien me regaló la máquina Olympia color guinda, hermosísima, con la que escribí cuatro o cinco años sin parar, del 88 al 93. La conservo, y me encanta no sólo por su sólido aspecto de escarabajo, sino por su tipografía; no sé a qué familia pertenece, pero definitivamente no es la misma que tenían las Remington ni las Olivetti. Esa Olympia hacía —sigue haciendo— una letra un poco cursiva, y su rasgo principal es la forma de la “a”. La imagen que incorporo en este post es de un borrador mío rescatado de casualidad (luego contaré cómo) junto a muchos más que despaché en aquella época; da idea de la belleza tipográfica de esa maquinita. Si comparamos su tipografía con los rasgos, por ejemplo, de la Olivetti, veremos que en efecto es menos convencional, de ahí que siempre me sentía orgulloso de los “originales” nacidos en su rodillo.
En 1990 comencé a trabajar en la revista Brecha. Desde aquel año hasta, supongo, poco después del 2000, pasó la mejor época de esa publicación. La dejé en 1998, y hasta le fecha se mantiene vivo un adeudo de veinte mil pesos nada despreciable todavía. Cuando comencé a trabajar allí, la revista ya contaba con dos maquinitas Macintosh Classic II, una para capturar y revisar los textos y otra para diseñarlos. Fue la primera vez que las vi, y las usaban sólo dos personas: Jaime Arellano, el diseñador, y Óscar Fernández, el capturista y corrector. Toda colaboración llegaba pues escrita en máquina mecánica. El capturista la convertía en documento de Word y luego la pasaba al diseñador mediante un disquete. Yo mismo seguía ese procedimiento. En casa escribía con mi Olympia y llevaba el texto en papel, claro, para que lo pasaran a la Mac. Siempre pude usar una de las dos computadoras de la revista, pero todavía entonces se mezclaba en mí un sentimiento de indiferencia y miedo a esos aparatos, así que los desdeñé.
Pero hago un poco más de esfuerzo y me coloco una década atrás. En 1983 comencé a sentir la inquietud de escribir, de hacer "literatura". En esos primeros tanteos procedí como suelen hacerlo los que de veras están en Kleen Bebé: primero a mano, con una letra pequeñita y apretada, en horribles manuscritos que luego mecanografiaba en una Olivetti Lettera color crema muy popular entre los estudiantes. Esa maquinita fue la de combate en mis trabajos de la preparatoria y la carrera, así que de paso la usé para pasar en limpio los cuentos y las crónicas con los que comencé a teclear con gesto, según yo, de "escritor".
Muy poco tiempo sancoché borradores a mano. Conservo escasas evidencias de ese esfuerzo simplemente porque tuvo corta vida. Creo que escribí así apenas lo suficiente para notar que me sentía más cómodo omitiendo esos borradores atroces a cambio de los mecanografiados, feos pero legibles. Años después me enteraría de un dictum, creo, de García Márquez: en periodismo hasta las cartas de renuncia se escriben directamente a máquina.
Llegó pues un momento en el que abandoné la escritura a mano y ya jamás pude volver a ella. Sólo una vez, en una madrugada febril de Buenos Aires, hacia 2004, a falta de computadora y hasta de cuaderno aproveché un plano de esa ciudad y en el envés dejé escrito un cuento que salió de golpe, desesperadamente. Fuera de eso, siempre trabajé los borradores de la cabeza a las teclas, sin pasar por el bolígrafo.
Cuando la Olivetti Lettera dio de sí, supongo que en 1988 más o menos, compré una maquinota eléctrica de segunda mano; apenas la usé dos o tres meses, pues al accionar sus teclas hacía un escándalo de balacera y jamás perdía un hipnótico zumbido de abejorro.
Al ver mi situación, fue Gilberto Prado Galán quien me regaló la máquina Olympia color guinda, hermosísima, con la que escribí cuatro o cinco años sin parar, del 88 al 93. La conservo, y me encanta no sólo por su sólido aspecto de escarabajo, sino por su tipografía; no sé a qué familia pertenece, pero definitivamente no es la misma que tenían las Remington ni las Olivetti. Esa Olympia hacía —sigue haciendo— una letra un poco cursiva, y su rasgo principal es la forma de la “a”. La imagen que incorporo en este post es de un borrador mío rescatado de casualidad (luego contaré cómo) junto a muchos más que despaché en aquella época; da idea de la belleza tipográfica de esa maquinita. Si comparamos su tipografía con los rasgos, por ejemplo, de la Olivetti, veremos que en efecto es menos convencional, de ahí que siempre me sentía orgulloso de los “originales” nacidos en su rodillo.
En 1990 comencé a trabajar en la revista Brecha. Desde aquel año hasta, supongo, poco después del 2000, pasó la mejor época de esa publicación. La dejé en 1998, y hasta le fecha se mantiene vivo un adeudo de veinte mil pesos nada despreciable todavía. Cuando comencé a trabajar allí, la revista ya contaba con dos maquinitas Macintosh Classic II, una para capturar y revisar los textos y otra para diseñarlos. Fue la primera vez que las vi, y las usaban sólo dos personas: Jaime Arellano, el diseñador, y Óscar Fernández, el capturista y corrector. Toda colaboración llegaba pues escrita en máquina mecánica. El capturista la convertía en documento de Word y luego la pasaba al diseñador mediante un disquete. Yo mismo seguía ese procedimiento. En casa escribía con mi Olympia y llevaba el texto en papel, claro, para que lo pasaran a la Mac. Siempre pude usar una de las dos computadoras de la revista, pero todavía entonces se mezclaba en mí un sentimiento de indiferencia y miedo a esos aparatos, así que los desdeñé.
El
rechazo duró tres años, pues en algún momento de 1993 compré en cómodas mensualidades
una Macintosh idéntica a las de Brecha;
la conservo, y es la que aparece en la foto. Su peculiaridad estaba en la unión
del CPU y el monitor; el teclado y el mouse venían aparte. Comencé a usarla con
inquietud, pensando que en cualquier momento estallaría o me borraría todo. Jamás
recibí alguna capacitación, y me guié sólo con preguntas elementales al
diseñador y al capturista. Quedé maravillado, como todos los que en aquel
tiempo dudaban de las bondades de esas máquinas con respecto de las mecánicas.
Fue
en ese momento cuando casi desaparecieron mis borradores impresos, pues comencé
a llevar mis colaboraciones (dos columnas por revista, una reseña, dos textos
editoriales no firmados y no sé qué más) en cómodos disquetes. Luego, muy poco
después, llegaría internet, lo que facilitó el envío de documentos en cualquier
actividad, incluida la periodística.
Cumplo
pues veinte años de residencia en la galaxia de Gates. Estar aquí, manejar
información en la computadora, no deja de asombrarme, pues comparo esto con la
etapa anterior de mi formación y por supuesto que se trata de otro mundo. Hoy sigue
siendo fascinante para mí teclear en Word, editar fotos, armar libros, bajar
música, vagabundear en internet, responder mails, tuitear, todo eso, y me
siento permanentemente afortunado al acceder a tanta información. Creo que esta
valoración —que a otros podrá parecer exagerada— se debe, reitero, a la experiencia
previa: al libro, la revista y el periódico de papel, a la maquinita mecánica,
a la cuartilla llena de enmiendas a mano, al sonido incomparable de mi Olympia
color guinda, el escarabajo que en 1993, hace dos décadas, usé por última vez
para luego pasar por la Macintosh, la Lanix, la Alaska, la Toshiba y, por
último, la Samsung con la que hoy escribo esta pequeña remembranza.