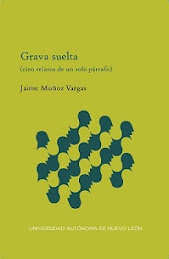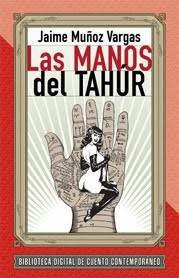Dije alguna vez que una novela de Mario Vargas Llosa podría servir para justificar la carrera literaria de cualquier escritor. No exagero. Si alguien escribe, por ejemplo, Conversación en La Catedral o La guerra del fin del mundo o La fiesta del Chivo, puede darse por extraordinario novelista y esperar el aplauso de los lectores y la crítica. Eso significa que si uno escribe lo que en cantidad y calidad ha escrito Vargas Llosa, uno no es escritor, sino portento de escritor.
Es ahora fácil caer en el elogio fácil, como si un galardón, por importante que sea, tuviera la virtud mágica de convertir lo que sea en oro. Con o sin premios, la obra literaria (li-te-ra-ria) de Vargas Llosa está entre las más valiosas de América. No de América: del mundo. Su riqueza se nota en todos los ítems que queramos: belleza de la prosa, arquitectura de las narraciones, apuesta experimental en el manejo de planos narrativos, descripción de las retículas podridas que detentan el poder en América Latina, malicia perruna en el diseño de los personajes, depurada administración del suspenso en cada trama, variedad temática y respeto por la calidad de la historia que en esencia debe contener todo aparato narrativo.
Cierto que, como cualquier ser humano, Vargas Llosa tiene alguno que otro bajón en su poderosa obra. No es para menos, pues lo contrario sería infalibilidad y eso no existe en esta tierra. Sin embargo, son tantos sus aciertos como narrador que uno queda absorto ante el poder persuasivo de sus ficciones, ante el hechizo de sus artefactos verbales.
Como algunos saben porque es algo de lo poco que puedo presumir en materia de trato con talentos de ese tamaño, alguna vez conocí y dialogué con Vargas Llosa (no es broma). Esa anécdota la he narrado ya en un librito inédito cuyo título quizá será Garabatos memorables, y es ésta:
En 2005 me fue bien. Aparte de otras buenas noticias, conocí y conversé cinco minutos con Mario Vargas Llosa. No es eso, que digamos, un hecho espectacular, pero para mí, que pondero su obra literaria como una de las mejores que un latinoamericano haya escrito, significó el encuentro con el Monstruo. Fue en San Luis Potosí. Poco antes, en la FIL de Guadalajara, el peruano tuvo varias presentaciones, todas brillantes pese a que, en más de una oportunidad, opinó con alguna ligereza sobre la realidad política mexicana. A la capital potosina fui a recoger el premio nacional de cuento. Allí me presentaron a un amable señor muy acicalado del que olvido nombre y puesto público. Tras conversar un rato, a la plática saltó el tema del doctorado que la Universidad Autónoma de SLP le otorgaría al autor de Conversación en La Catedral. Como el premio me había dado una migaja de notoriedad, le pedí a ese hombre que me invitara, a lo que accedió inmediatamente. Así, unas semanas después me llamaron de San Luis, me dijeron que mi hotel y mis viáticos estaban listos, y viajé. Lo hice en camión, con gusto, que así lo pedí para evitar el vuelo con escala en el DF. En la capital potosina tuve un hotel muy decoroso. Allí me calcé el traje y fui a la sede del ayuntamiento para oír, primero, una conferencia de Vargas Llosa sobre el Quijote. Fue, como era previsible, una pieza ensayística perfecta. Luego, el público invitado se dirigió a un salón de la Universidad para ver la entrega del honoris número no sé qué al peruano, y de allí pasamos a cenar a un elegante salón del casino La Lonja. Fue en ese recinto donde los organizadores me acomodaron cerca, a una mesa, del Monstruo, quien era asediado en todo momento. En un descuido, su silla aledaña quedó sola e hice lo que nunca hago: ser imprudente. Fui y me senté un rato, crucé algunas palabras con él, y ya, fueron mis tres o cuatro o a lo mucho cinco minutos de cercanía con el más grande novelista latinoamericano. Logré, eso sí, lo que pocos: una dedicatoria en la que no sólo puso MVLl, sino algo más: mi nombre en Cartas a un joven novelista.
Es ahora fácil caer en el elogio fácil, como si un galardón, por importante que sea, tuviera la virtud mágica de convertir lo que sea en oro. Con o sin premios, la obra literaria (li-te-ra-ria) de Vargas Llosa está entre las más valiosas de América. No de América: del mundo. Su riqueza se nota en todos los ítems que queramos: belleza de la prosa, arquitectura de las narraciones, apuesta experimental en el manejo de planos narrativos, descripción de las retículas podridas que detentan el poder en América Latina, malicia perruna en el diseño de los personajes, depurada administración del suspenso en cada trama, variedad temática y respeto por la calidad de la historia que en esencia debe contener todo aparato narrativo.
Cierto que, como cualquier ser humano, Vargas Llosa tiene alguno que otro bajón en su poderosa obra. No es para menos, pues lo contrario sería infalibilidad y eso no existe en esta tierra. Sin embargo, son tantos sus aciertos como narrador que uno queda absorto ante el poder persuasivo de sus ficciones, ante el hechizo de sus artefactos verbales.
Como algunos saben porque es algo de lo poco que puedo presumir en materia de trato con talentos de ese tamaño, alguna vez conocí y dialogué con Vargas Llosa (no es broma). Esa anécdota la he narrado ya en un librito inédito cuyo título quizá será Garabatos memorables, y es ésta:
En 2005 me fue bien. Aparte de otras buenas noticias, conocí y conversé cinco minutos con Mario Vargas Llosa. No es eso, que digamos, un hecho espectacular, pero para mí, que pondero su obra literaria como una de las mejores que un latinoamericano haya escrito, significó el encuentro con el Monstruo. Fue en San Luis Potosí. Poco antes, en la FIL de Guadalajara, el peruano tuvo varias presentaciones, todas brillantes pese a que, en más de una oportunidad, opinó con alguna ligereza sobre la realidad política mexicana. A la capital potosina fui a recoger el premio nacional de cuento. Allí me presentaron a un amable señor muy acicalado del que olvido nombre y puesto público. Tras conversar un rato, a la plática saltó el tema del doctorado que la Universidad Autónoma de SLP le otorgaría al autor de Conversación en La Catedral. Como el premio me había dado una migaja de notoriedad, le pedí a ese hombre que me invitara, a lo que accedió inmediatamente. Así, unas semanas después me llamaron de San Luis, me dijeron que mi hotel y mis viáticos estaban listos, y viajé. Lo hice en camión, con gusto, que así lo pedí para evitar el vuelo con escala en el DF. En la capital potosina tuve un hotel muy decoroso. Allí me calcé el traje y fui a la sede del ayuntamiento para oír, primero, una conferencia de Vargas Llosa sobre el Quijote. Fue, como era previsible, una pieza ensayística perfecta. Luego, el público invitado se dirigió a un salón de la Universidad para ver la entrega del honoris número no sé qué al peruano, y de allí pasamos a cenar a un elegante salón del casino La Lonja. Fue en ese recinto donde los organizadores me acomodaron cerca, a una mesa, del Monstruo, quien era asediado en todo momento. En un descuido, su silla aledaña quedó sola e hice lo que nunca hago: ser imprudente. Fui y me senté un rato, crucé algunas palabras con él, y ya, fueron mis tres o cuatro o a lo mucho cinco minutos de cercanía con el más grande novelista latinoamericano. Logré, eso sí, lo que pocos: una dedicatoria en la que no sólo puso MVLl, sino algo más: mi nombre en Cartas a un joven novelista.