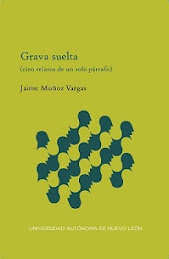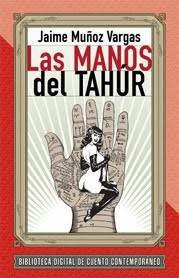Mi colaboración más reciente para Nomádica; como siempre, muchos textos nos aguardan en sus muy cuidadas páginas. Su título es el mismo que encabeza esta entrega de Ruta Norte:
En octubre de 2008 vi a Guillermo Arriaga, el guionista de Amores perros, 21 gramos y Babel, quien es mi cuate desde mucho antes de que sobreviniera su fama mundial. Fue en la Ciudad de México, dos días después de la alfombra roja que se aventó en el Festival de Venecia junto a la fea Charlize Theron. El reencuentro fue muy cordial y produjo sus anécdotas. Acordamos la cita por teléfono y de última hora la agenda de Guillermo se vio radicalmente alterada: “Jaime, una revista quiere tomarme fotos y les dije que puede ser en las quesadillas de la Marquesa. ¿Quieres acompañarnos?”. Yo no conocía ese rumbo, así que nada me costó ir a probar las delicias culinarias instaladas a un costado de la carretera a Toluca. Recuerdo que estaba todavía fresca la “matanza de la Marquesa”, así que no nos faltó tema de conversación mientras llegábamos a los parajes donde a la vera de la autopista aparecen aquellos pintorescos (pintorescos en sentido estricto) negocitos dedicados a la preparación de las mejores quesadillas del universo y puntos circunvecinos.
Ya instalados en uno de los restaurantes, pedimos una generosa ronda de exquisiteces. Además de Guillermo, estábamos allí su esposa, su hija, un reportero, una fotógrafa y el arrimado que aquí narra. Aproveché la sesión de fotos para hacer algunas tomas del lugar y de la misma sesión de fotos. Conversamos sobre los primores de la gastronomía mexicana, sobre periodismo y sobre el paisaje hermoso y verde colocado al margen de la carretera. Poco más de una hora duró la fotógrafa haciendo lo suyo y los demás a come y come quesadillas. Al regresar, delante de nuestro coche iba una camionetota del año, una Expedition azul navy impecable. Sin más, en cierto punto del trayecto una mano salió de la poderosa Ford y tiró una botella de Coca Cola, de las que ahora denominamos “de 600”. Habíamos llegado casi a Santa Fe, zona del DF que se distingue por su comercio lujoso y sus espacios residenciales para adinerados. Cuando vio volar la botella, la esposa de Guillermo, extrañada más que molesta, editorializó: “Caray, todavía hay gente que hace eso”.
La frase quedó fija en mi memoria y la pienso cada vez que veo a alguien hacer algo parecido: que saque el brazo por una ventanilla y tranquilamente lance un envase, una bolsa, una cajita de lo que sea. Igual, sigo sin creer que alguien no tenga la elemental conciencia de que la basura, la que generan los productos que ha comprado, es tan suya como el producto en sí. No entiendo que no se dé ni el mínimo gesto de guardarla un rato para, como dicta la lógica, dejarla luego en un depósito de desperdicios o en casa mientras pasa el camión de la basura. Muchos miles, millones de ciudadanos parecen ignorar que la basura y su control es un problema que les atañe en función de la colocación que le dan a cada empaque fuera de servicio. Si no tenemos más remedio que producir basura, la primera idea que debe regir al ciudadano actual es dónde va a dejarla cuando sea necesario deshacerse de ella. Esa pregunta no debe nacer en el momento de tirar el envoltorio o envase inservibles, sino desde el momento mismo en que ejecutamos el acto de comprar. No quiero decir que vivamos con la neurosis de pensar meticulosamente, a cada instante, en qué sitio dejaremos la basura, pero sí tener una política personal que guíe casi automáticamente el acto de colocar (conste que ahora no digo “tirar”) lo que ya no queremos.
Esta idea de “colocar” la basura se la escuché directamente al doctor Mario Bunge. No usó ese verbo, pero señaló (en el breve curso que impartió en Torreón hace poco más de dos años) que algunos teóricos de la basura han observado que el deshecho deja de serlo cuando es colocado en su sitio. Y he allí la noción que soporta el concepto del reciclaje: cuando los metales, los vidrios, los plásticos son colocados en un sitio que permite procesarlos para obtener de ellos un producto nuevo, la basura deja de ser eso para convertirse en materia prima.
Cuando alguien arroja un envase de plástico por la ventanilla (y vaya que todavía existen tales bestias) evidencia su falta de respeto al medio ambiente, pero no por la burda escena en sí misma, sino porque, además de afear el entorno, dificulta la colocación adecuada del objeto en desuso. En vez de que millones de pequeños envases rueden un rato por el mundo hasta que alguien —el servicio público de limpieza, algún pepenador, quien sea— los recoja, el ciudadano puede colocarlo para que no haya recolectores intermedios y el deshecho llegue casi de inmediato al lugar donde pueda ser tratado.
El asunto de la contaminación por envases es complejo, lo sé, pues tiene incluso que ver con el capitalismo mundial y los hábitos de consumo, tan poco preocupados durante años por el problema de la inmundicia que propalan. Pero no habrá iniciativa del gobierno que logre tener limpio el entorno si antes el ciudadano que viaja en una Expedition del año no controla el estúpido impulso de arrojar por la ventanilla su botella de refresco. Allí empieza todo el circo.
En octubre de 2008 vi a Guillermo Arriaga, el guionista de Amores perros, 21 gramos y Babel, quien es mi cuate desde mucho antes de que sobreviniera su fama mundial. Fue en la Ciudad de México, dos días después de la alfombra roja que se aventó en el Festival de Venecia junto a la fea Charlize Theron. El reencuentro fue muy cordial y produjo sus anécdotas. Acordamos la cita por teléfono y de última hora la agenda de Guillermo se vio radicalmente alterada: “Jaime, una revista quiere tomarme fotos y les dije que puede ser en las quesadillas de la Marquesa. ¿Quieres acompañarnos?”. Yo no conocía ese rumbo, así que nada me costó ir a probar las delicias culinarias instaladas a un costado de la carretera a Toluca. Recuerdo que estaba todavía fresca la “matanza de la Marquesa”, así que no nos faltó tema de conversación mientras llegábamos a los parajes donde a la vera de la autopista aparecen aquellos pintorescos (pintorescos en sentido estricto) negocitos dedicados a la preparación de las mejores quesadillas del universo y puntos circunvecinos.
Ya instalados en uno de los restaurantes, pedimos una generosa ronda de exquisiteces. Además de Guillermo, estábamos allí su esposa, su hija, un reportero, una fotógrafa y el arrimado que aquí narra. Aproveché la sesión de fotos para hacer algunas tomas del lugar y de la misma sesión de fotos. Conversamos sobre los primores de la gastronomía mexicana, sobre periodismo y sobre el paisaje hermoso y verde colocado al margen de la carretera. Poco más de una hora duró la fotógrafa haciendo lo suyo y los demás a come y come quesadillas. Al regresar, delante de nuestro coche iba una camionetota del año, una Expedition azul navy impecable. Sin más, en cierto punto del trayecto una mano salió de la poderosa Ford y tiró una botella de Coca Cola, de las que ahora denominamos “de 600”. Habíamos llegado casi a Santa Fe, zona del DF que se distingue por su comercio lujoso y sus espacios residenciales para adinerados. Cuando vio volar la botella, la esposa de Guillermo, extrañada más que molesta, editorializó: “Caray, todavía hay gente que hace eso”.
La frase quedó fija en mi memoria y la pienso cada vez que veo a alguien hacer algo parecido: que saque el brazo por una ventanilla y tranquilamente lance un envase, una bolsa, una cajita de lo que sea. Igual, sigo sin creer que alguien no tenga la elemental conciencia de que la basura, la que generan los productos que ha comprado, es tan suya como el producto en sí. No entiendo que no se dé ni el mínimo gesto de guardarla un rato para, como dicta la lógica, dejarla luego en un depósito de desperdicios o en casa mientras pasa el camión de la basura. Muchos miles, millones de ciudadanos parecen ignorar que la basura y su control es un problema que les atañe en función de la colocación que le dan a cada empaque fuera de servicio. Si no tenemos más remedio que producir basura, la primera idea que debe regir al ciudadano actual es dónde va a dejarla cuando sea necesario deshacerse de ella. Esa pregunta no debe nacer en el momento de tirar el envoltorio o envase inservibles, sino desde el momento mismo en que ejecutamos el acto de comprar. No quiero decir que vivamos con la neurosis de pensar meticulosamente, a cada instante, en qué sitio dejaremos la basura, pero sí tener una política personal que guíe casi automáticamente el acto de colocar (conste que ahora no digo “tirar”) lo que ya no queremos.
Esta idea de “colocar” la basura se la escuché directamente al doctor Mario Bunge. No usó ese verbo, pero señaló (en el breve curso que impartió en Torreón hace poco más de dos años) que algunos teóricos de la basura han observado que el deshecho deja de serlo cuando es colocado en su sitio. Y he allí la noción que soporta el concepto del reciclaje: cuando los metales, los vidrios, los plásticos son colocados en un sitio que permite procesarlos para obtener de ellos un producto nuevo, la basura deja de ser eso para convertirse en materia prima.
Cuando alguien arroja un envase de plástico por la ventanilla (y vaya que todavía existen tales bestias) evidencia su falta de respeto al medio ambiente, pero no por la burda escena en sí misma, sino porque, además de afear el entorno, dificulta la colocación adecuada del objeto en desuso. En vez de que millones de pequeños envases rueden un rato por el mundo hasta que alguien —el servicio público de limpieza, algún pepenador, quien sea— los recoja, el ciudadano puede colocarlo para que no haya recolectores intermedios y el deshecho llegue casi de inmediato al lugar donde pueda ser tratado.
El asunto de la contaminación por envases es complejo, lo sé, pues tiene incluso que ver con el capitalismo mundial y los hábitos de consumo, tan poco preocupados durante años por el problema de la inmundicia que propalan. Pero no habrá iniciativa del gobierno que logre tener limpio el entorno si antes el ciudadano que viaja en una Expedition del año no controla el estúpido impulso de arrojar por la ventanilla su botella de refresco. Allí empieza todo el circo.