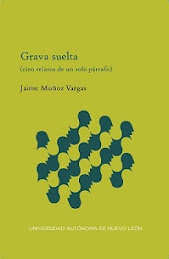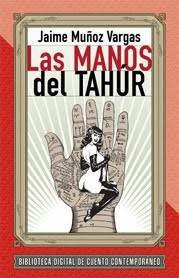Con el platito para la degustación en la mano, va un bocado de la revista Nomádica más reciente. Como siempre, y no por mí, un ejemplar imperdible:
El mejor disfraz que conozco es también el más económico. Consiste en una dentadura de plástico que entra a la dentadura real del ser humano y, tras esa simple instalación, provoca una apariencia perfecta de vampiro. Todos la recordamos, pues antes venía de regalo en ciertos dulces o la echaban en los “bolos” de las piñatas para que los niños prehalloweeneros nos convirtiéramos en monstruos sin ningún esfuerzo. Supongo que mis lectores se calzaron alguna vez esos horribles dientes en los que destacaban, obviamente, los colmillos de chupasangre, dos picos capaces de transformar cualquier rostro apacible en una cosa horrenda, de película.
¿Por qué una dentadura de plástico es capaz de cambiar radicalmente la apariencia de quien la porta y con ello producir espanto? La respuesta, creo, podemos encontrarla en la leyenda tejida alrededor del vampiro. La literatura, el cine y la gráfica culta y popular se han encargado durante décadas de propagar la imagen monstruosa del vampiro. Su monstruosidad consiste básicamente, según puedo entender, en su aparente no monstruosidad: mientras el vampiro no abra la boca es un caballero elegante, con pelo relamido y capa de poeta decimonónico. Cuando enseña los dientes, empero, de inmediato sale a relucir su naturaleza de terrible succionador nocturno (de yugulares). Ahí se afinca pues la mala fama pública de ese bicho mitad hombre mitad murciélago: un tipo no monstruoso que de golpe, por la sola presencia de dos colmillos, hace temblar al más macizo.
Hay otros elementos, claro, que ayudan a reforzar la calaña temible del vampiro: que habite un castillo neblinoso y en penumbra, que pernocte (si per-noctar es pasar la noche, en el caso del vampiro sería per-diurnar, dado que él duerme de día) en un ataúd y que su imagen no sea reflejada por los espejos. Pero es en los colmillos, como digo, donde principalmente radica su capacidad para infundir pavor. Por eso mismo, y a diferencia de otros monstruos fílmicos más elaborados y muchas veces inverosímiles, el vampiro nos persuadía de su maldad con un simple close-up al rostro: los ojos fijos y los dientes ya listos para ser encajados en la piel de víctimas plácidamente recostadas.
La sencillez del monstruo no es un detalle menor en la totalidad de su prestigio. Por ejemplo, dada la modestia de las producciones mexicanas de terror era muy común que los seres del más allá fueran literalmente adefésicos y por lo tanto, también en sentido estricto, increíbles: hombres-lobo con pelos demasiado artificiales en el rostro, momias con vendas de hospital un poco desgarradas, zombies con máscaras de Chácharas y Juguetes y Frankesteines cuyas molleras planas delataban un uso grotesco del papel maché, todo eso sumado a (d)efectos especiales como truenos producidos con láminas de ducto o vaporcito de discoteca. El desarrollo de los efectos, que apoya en la computadora sus resultados más apreciables, vino a modelar un espectador más exigente, de manera que ahora parecen francamente ridículos los disfraces de aquellos personajes que en lugar de mover a miedo lo hacen a risa. No ocurre lo mismo con el vampiro, y eso se debe, insisto, a la simplicidad de su disfraz: ese traje negro y esos colmillos que pueden ser de plástico, no importa, pues a cierta distancia no se notarán irreales y sí malvados, siempre malvados.
En mi catálogo de vampiros famosos está, claro, el emblemático Bela Lugosi, actor cuyo nombre real ya tenía algo de vampírico (será porque en el nombre Bela Lugosi está oculta una buena parte de la palabra murciélago, incluidas las cinco vocales una sola vez cada una). Yo me quedo, sin embargo, con dos vampiros que hicieron las temblorosas delicias del público mexicano hace muchos años: Germán Robles y Aldo Monti. El primero hizo El vampiro en 1957, película donde encarnó al conde Karol de Lavud o Duval el vampiro. El rostro flaco y la expresión de hielo que manejaba Robles dejaban fritos a los asistentes, quienes desde entonces recuerdan el big close-up a los ojos del actor; Robles era allí tan convincente que hacía innecesario abrir la toma para ver sus colmillos.
Por su parte, Monti fue el Drácula de cajón en las películas de Santo. No había mucho qué pedir a los argumentos, pues los puros títulos de cada cinta (como Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre-lobo, 1973) ya anunciaban su registro subinfrasurrealista. Pese a ello, los rasgos y la caracterización del actor italiano avecindado en México fueron suficientes para, con remaches, fijar en la niñez mexicana que, en efecto, Drácula no podía ser otro que ese tipo, el mismísimo Aldo Monti que con cara de tanguero engominado se quedaba viendo a sus víctimas como un auténtico vampiro antes de clavar sus esmaltados caninos.
Y pensar que toda esa mitología nació del quiróptero, un animalito tan feo y difamado como útil en la naturaleza.
El mejor disfraz que conozco es también el más económico. Consiste en una dentadura de plástico que entra a la dentadura real del ser humano y, tras esa simple instalación, provoca una apariencia perfecta de vampiro. Todos la recordamos, pues antes venía de regalo en ciertos dulces o la echaban en los “bolos” de las piñatas para que los niños prehalloweeneros nos convirtiéramos en monstruos sin ningún esfuerzo. Supongo que mis lectores se calzaron alguna vez esos horribles dientes en los que destacaban, obviamente, los colmillos de chupasangre, dos picos capaces de transformar cualquier rostro apacible en una cosa horrenda, de película.
¿Por qué una dentadura de plástico es capaz de cambiar radicalmente la apariencia de quien la porta y con ello producir espanto? La respuesta, creo, podemos encontrarla en la leyenda tejida alrededor del vampiro. La literatura, el cine y la gráfica culta y popular se han encargado durante décadas de propagar la imagen monstruosa del vampiro. Su monstruosidad consiste básicamente, según puedo entender, en su aparente no monstruosidad: mientras el vampiro no abra la boca es un caballero elegante, con pelo relamido y capa de poeta decimonónico. Cuando enseña los dientes, empero, de inmediato sale a relucir su naturaleza de terrible succionador nocturno (de yugulares). Ahí se afinca pues la mala fama pública de ese bicho mitad hombre mitad murciélago: un tipo no monstruoso que de golpe, por la sola presencia de dos colmillos, hace temblar al más macizo.
Hay otros elementos, claro, que ayudan a reforzar la calaña temible del vampiro: que habite un castillo neblinoso y en penumbra, que pernocte (si per-noctar es pasar la noche, en el caso del vampiro sería per-diurnar, dado que él duerme de día) en un ataúd y que su imagen no sea reflejada por los espejos. Pero es en los colmillos, como digo, donde principalmente radica su capacidad para infundir pavor. Por eso mismo, y a diferencia de otros monstruos fílmicos más elaborados y muchas veces inverosímiles, el vampiro nos persuadía de su maldad con un simple close-up al rostro: los ojos fijos y los dientes ya listos para ser encajados en la piel de víctimas plácidamente recostadas.
La sencillez del monstruo no es un detalle menor en la totalidad de su prestigio. Por ejemplo, dada la modestia de las producciones mexicanas de terror era muy común que los seres del más allá fueran literalmente adefésicos y por lo tanto, también en sentido estricto, increíbles: hombres-lobo con pelos demasiado artificiales en el rostro, momias con vendas de hospital un poco desgarradas, zombies con máscaras de Chácharas y Juguetes y Frankesteines cuyas molleras planas delataban un uso grotesco del papel maché, todo eso sumado a (d)efectos especiales como truenos producidos con láminas de ducto o vaporcito de discoteca. El desarrollo de los efectos, que apoya en la computadora sus resultados más apreciables, vino a modelar un espectador más exigente, de manera que ahora parecen francamente ridículos los disfraces de aquellos personajes que en lugar de mover a miedo lo hacen a risa. No ocurre lo mismo con el vampiro, y eso se debe, insisto, a la simplicidad de su disfraz: ese traje negro y esos colmillos que pueden ser de plástico, no importa, pues a cierta distancia no se notarán irreales y sí malvados, siempre malvados.
En mi catálogo de vampiros famosos está, claro, el emblemático Bela Lugosi, actor cuyo nombre real ya tenía algo de vampírico (será porque en el nombre Bela Lugosi está oculta una buena parte de la palabra murciélago, incluidas las cinco vocales una sola vez cada una). Yo me quedo, sin embargo, con dos vampiros que hicieron las temblorosas delicias del público mexicano hace muchos años: Germán Robles y Aldo Monti. El primero hizo El vampiro en 1957, película donde encarnó al conde Karol de Lavud o Duval el vampiro. El rostro flaco y la expresión de hielo que manejaba Robles dejaban fritos a los asistentes, quienes desde entonces recuerdan el big close-up a los ojos del actor; Robles era allí tan convincente que hacía innecesario abrir la toma para ver sus colmillos.
Por su parte, Monti fue el Drácula de cajón en las películas de Santo. No había mucho qué pedir a los argumentos, pues los puros títulos de cada cinta (como Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre-lobo, 1973) ya anunciaban su registro subinfrasurrealista. Pese a ello, los rasgos y la caracterización del actor italiano avecindado en México fueron suficientes para, con remaches, fijar en la niñez mexicana que, en efecto, Drácula no podía ser otro que ese tipo, el mismísimo Aldo Monti que con cara de tanguero engominado se quedaba viendo a sus víctimas como un auténtico vampiro antes de clavar sus esmaltados caninos.
Y pensar que toda esa mitología nació del quiróptero, un animalito tan feo y difamado como útil en la naturaleza.