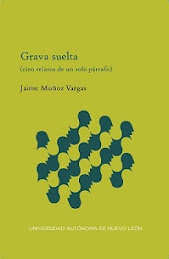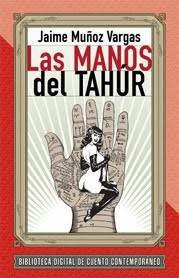En noviembre de 2007 tuve la suerte de enunciar una breve presentación del cineasta Arturo Ripstein. Lo hice en el auditorio del Museo Arocena dentro de una actividad enmarcada en el Festival Artístico Coahuila de aquel año. Todo salió bien, incluso la regañona enmienda pública que me hizo Ripstein cuando tuve la ocurrencia de narrar una anécdota sobre Roberto Cobo, su actor eje en El lugar sin límites (1977). Palabras más, palabras menos, en aquella ocasión narré que hacia 1991 fueron inaugurados unos cines en la esquina de lo que hoy es la Saltillo 400 y diagonal Las Fuentes. Era una especie de mall en cierne que todavía existe y alberga locales comerciales. En aquella época quiso ser, como digo, una espacio destinado al arte, y para su inauguración nada mejor que presentar una especie de ciclo con “nuevo cine mexicano” (como podemos inferir, desde hace muchos años el nuevo cine mexicano ha sido etiquetado como nuevo cine mexicano). Recuerdo que fueron presentadas las cintas Ciudad de ciegos, La leyenda de una máscara, La mujer de Benjamín, entre otras. Pero eso no fue lo peculiar, sino el hecho de que los organizadores traían a los actores principales de las películas para que al final de cada exhibición el público pudiera charlar con ellos. Allí vi, si mi memoria no miente, a Gabriela Roel, a Blanca Sánchez, a Eduardo López Rojas y a Roberto Cobo, quien vino cuando fue exhibida La leyenda de una máscara (1989), cinta en la que tuvo un rol menor.
Quedé atónito cuando vi que Cobo entró a la sala. Me asombró su deterioro, el peso de los años sobre su espalda. Usaba bastón y caminaba con lentitud. Al final de la película los actores pasaron al frente, respondieron algunas preguntas y animaron a la concurrencia con el tema de la lucha libre en el cine y en la realidad. Nadie mostró gran interés en Cobo. Poco después, cuando aquello concluyó, tomaron los pasillos de salida y yo deliberadamente esperé a que pasara Cobo, para seguirlo un paso atrás. Casi en la puerta, de sorpresa, le dije una sola palabra al actor que iba adelante: “Jaibo” (yo era joven, tenía 26 años y poco a poco atrevía esos gestos regularmente inhibidos por rancheras timideces). Al oír la palabra, Cobo dio morosamente la vuelta y vio que un muchacho le tendía la mano. “¿Qué tal, Jaibo?”, le enfaticé el saludo. Confundido por la sorpresa, Cobo recompuso de inmediato su postura. “Hola, ¿qué tal?”, respondió, sonriente, con su cara flaca y esencialmente triste. Lo acompañé a la salida, y en el brevísimo trayecto le dije lo que él ya sabía, pero que de todos modos oyó gustoso, más en ese ambiente en el que nadie lo pelaba: usted es protagonista de la mejor película mexicana de la historia, me parece que eso no es poca cosa. El viejo y frágil Cobo sólo me decía gracias, gracias, gracias, hasta que alguien nos interrumpió y lo subió a un coche. No hubo tiempo para más conversación.
Cuando narré la anécdota de mi diálogo de dos minutos con Roberto Cobo, Ripstein dijo en público que Cobo fue un hígado; un buen actor, sí, pero terco y berrinchudo, una especie de diva en versión feo. El público rió, pues yo había hablado de Cobo en otros términos, lo puse como si fuera un viejo casi dulce y melancólico, todo para que el director de Profundo carmesí inmediatamente hiciera añicos mi errabunda percepción. El caso es que aquel cruce de tres palabras fue mi único contacto con el Jaibo, quien murió casi diez años después, en 2002. Me quedó siempre el orgullo mágico de haber trabado diálogo, así fuera fugaz, con un sujeto que había encarnado a otro para mí imborrable, a ese adolescente culerísimo, el Jaibo, que se la pasa pasándose de lanza en Los olvidados (1950).
Como sabemos, aquella obra maestra de Buñuel fue recibida con los brazos cerrados en nuestro país. Nacionalistas chatos consideraron que nos difamaba, que mostraba un México cruel, insensato, envilecedor y por tanto inexistente. Lograron incluso que la censuraran, que suspendieran su exhibición. Pocos la defendieron más que Octavio Paz, quien escribió textos en los que destacó el alto valor artístico de aquella obra (como el incluido en Corriente alterna, 1967). Uno de esos textos es una carta fechada el 11 de abril de 1951, en Cannes. La dirige a Buñuel, quien está en la ciudad de México. El poeta no sólo era delegado en el Festival más importante de cine en el mundo, sino que devino fervoroso activista en favor de Los olvidados. La carta señala, entre otros asuntos, lo siguiente:
“Querido Buñuel:
Ayer presentamos Los olvidados. Creo que la batalla con el público y la crítica la hemos ganado. Mejor dicho, la ha ganado su película. No sé si el Jurado le otorgará el Gran Premio. Lo que si es indudable es que todo el mundo consideraba que —por lo menos hasta ahora— Los olvidados es la mejor película exhibida en el Festival. Así, tenemos seguro (con, naturalmente, las reservas, sorpresas y combinaciones de última hora) un premio.
Ahora le contaré un poco cómo pasaron las cosas. El día 1 de abril (apenas supe que era delegado gubernamental entrevisté a Karal, delegado de la industria, o de los distribuidores, no sé aún a ciencia cierta). Karal y su mujer se mostraban totalmente escépticos. No solamente no creían en su película, sino que adiviné que no les gustaba. Claro que me pareció inútil discutir con ellos. Sabía que en ocho días —y ante opiniones de gente que ellos consideraban— cambiarían. Así ocurrió. Ahora Karal proclama que Los olvidados obtendrán el gran premio. (…) El público aplaudió varios fragmentos: el del sueño, la escena erótica entre el Jaibo y la madre, la del pederasta y Pedro, el diálogo entre Pedro y su madre, etc. Al final, grandes aplausos. Pero sobre todo, una profunda, hermosa emoción. Salimos, como se dice en español, con la garganta seca. Hubo un momento —cuando el Jaibo quiere sacarle los ojos a Pedro— que algunos sisearon. Fueron callados por los aplausos”.
Vi Los olvidados hacia 1983, creo, en un cineclub organizado por la UAdeC, y la he vuelto a ver dos o tres veces más. Le tengo mucho aprecio, y no me afecta si soy acusado de aceptar el lugar común de considerarla, hasta hoy, la mejor película mexicana de la historia. Es tan buena que por ella me atreví a platicar con el Jaibo, con el verdadero Jaibo.
Quedé atónito cuando vi que Cobo entró a la sala. Me asombró su deterioro, el peso de los años sobre su espalda. Usaba bastón y caminaba con lentitud. Al final de la película los actores pasaron al frente, respondieron algunas preguntas y animaron a la concurrencia con el tema de la lucha libre en el cine y en la realidad. Nadie mostró gran interés en Cobo. Poco después, cuando aquello concluyó, tomaron los pasillos de salida y yo deliberadamente esperé a que pasara Cobo, para seguirlo un paso atrás. Casi en la puerta, de sorpresa, le dije una sola palabra al actor que iba adelante: “Jaibo” (yo era joven, tenía 26 años y poco a poco atrevía esos gestos regularmente inhibidos por rancheras timideces). Al oír la palabra, Cobo dio morosamente la vuelta y vio que un muchacho le tendía la mano. “¿Qué tal, Jaibo?”, le enfaticé el saludo. Confundido por la sorpresa, Cobo recompuso de inmediato su postura. “Hola, ¿qué tal?”, respondió, sonriente, con su cara flaca y esencialmente triste. Lo acompañé a la salida, y en el brevísimo trayecto le dije lo que él ya sabía, pero que de todos modos oyó gustoso, más en ese ambiente en el que nadie lo pelaba: usted es protagonista de la mejor película mexicana de la historia, me parece que eso no es poca cosa. El viejo y frágil Cobo sólo me decía gracias, gracias, gracias, hasta que alguien nos interrumpió y lo subió a un coche. No hubo tiempo para más conversación.
Cuando narré la anécdota de mi diálogo de dos minutos con Roberto Cobo, Ripstein dijo en público que Cobo fue un hígado; un buen actor, sí, pero terco y berrinchudo, una especie de diva en versión feo. El público rió, pues yo había hablado de Cobo en otros términos, lo puse como si fuera un viejo casi dulce y melancólico, todo para que el director de Profundo carmesí inmediatamente hiciera añicos mi errabunda percepción. El caso es que aquel cruce de tres palabras fue mi único contacto con el Jaibo, quien murió casi diez años después, en 2002. Me quedó siempre el orgullo mágico de haber trabado diálogo, así fuera fugaz, con un sujeto que había encarnado a otro para mí imborrable, a ese adolescente culerísimo, el Jaibo, que se la pasa pasándose de lanza en Los olvidados (1950).
Como sabemos, aquella obra maestra de Buñuel fue recibida con los brazos cerrados en nuestro país. Nacionalistas chatos consideraron que nos difamaba, que mostraba un México cruel, insensato, envilecedor y por tanto inexistente. Lograron incluso que la censuraran, que suspendieran su exhibición. Pocos la defendieron más que Octavio Paz, quien escribió textos en los que destacó el alto valor artístico de aquella obra (como el incluido en Corriente alterna, 1967). Uno de esos textos es una carta fechada el 11 de abril de 1951, en Cannes. La dirige a Buñuel, quien está en la ciudad de México. El poeta no sólo era delegado en el Festival más importante de cine en el mundo, sino que devino fervoroso activista en favor de Los olvidados. La carta señala, entre otros asuntos, lo siguiente:
“Querido Buñuel:
Ayer presentamos Los olvidados. Creo que la batalla con el público y la crítica la hemos ganado. Mejor dicho, la ha ganado su película. No sé si el Jurado le otorgará el Gran Premio. Lo que si es indudable es que todo el mundo consideraba que —por lo menos hasta ahora— Los olvidados es la mejor película exhibida en el Festival. Así, tenemos seguro (con, naturalmente, las reservas, sorpresas y combinaciones de última hora) un premio.
Ahora le contaré un poco cómo pasaron las cosas. El día 1 de abril (apenas supe que era delegado gubernamental entrevisté a Karal, delegado de la industria, o de los distribuidores, no sé aún a ciencia cierta). Karal y su mujer se mostraban totalmente escépticos. No solamente no creían en su película, sino que adiviné que no les gustaba. Claro que me pareció inútil discutir con ellos. Sabía que en ocho días —y ante opiniones de gente que ellos consideraban— cambiarían. Así ocurrió. Ahora Karal proclama que Los olvidados obtendrán el gran premio. (…) El público aplaudió varios fragmentos: el del sueño, la escena erótica entre el Jaibo y la madre, la del pederasta y Pedro, el diálogo entre Pedro y su madre, etc. Al final, grandes aplausos. Pero sobre todo, una profunda, hermosa emoción. Salimos, como se dice en español, con la garganta seca. Hubo un momento —cuando el Jaibo quiere sacarle los ojos a Pedro— que algunos sisearon. Fueron callados por los aplausos”.
Vi Los olvidados hacia 1983, creo, en un cineclub organizado por la UAdeC, y la he vuelto a ver dos o tres veces más. Le tengo mucho aprecio, y no me afecta si soy acusado de aceptar el lugar común de considerarla, hasta hoy, la mejor película mexicana de la historia. Es tan buena que por ella me atreví a platicar con el Jaibo, con el verdadero Jaibo.