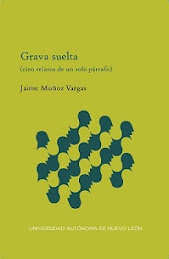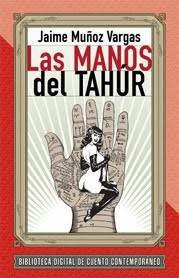No tengo la página a la mano y la memoria no me da para recordar el libro preciso donde leí aquellas palabras de Revueltas sobre el horror de la lepra y los lazaretos. No tengo a la mano la referencia, es verdad, pero sí muy vivo el recuerdo de aquellas páginas en las que el narrador duranguense observa la terrible enfermedad que se come desde afuera al ser humano, que lo deforma, que lo convierte en pesadilla viviente. El autor de El luto humano escribió aquellos dolorosos párrafos en un prólogo; allí bordea los grados de espanto a los que puede descender la condición humana cuando es acosada por una enfermedad como la lepra, esa carcoma que defeca el bacilo de Hansen. Y no exagero: aquellas fueron páginas que leí con una tristeza que escarba, palabras hechas de llano contenido, magistrales si lo que pretendían era permear al lector un sentimiento de infinita desdicha. Un genio, Revueltas, en aquellas páginas espesas de sufrimiento.
Unos años después me topé con una afirmación de Pitol; decía el poblano que el capítulo más conmovedor de La cruzada de los niños, de Marcel Schwob, era el “Relato del leproso”:
“Si deseáis comprender lo que quiero deciros, sabed que tengo la cabeza cubierta con un capuchón blanco y que agito una matraca de madera dura. Ya no sé cómo es mi rostro, pero tengo miedo de mis manos. Van ante mí como bestias escamosas y lívidas. Quisiera cortármelas. Tengo vergüenza de lo que tocan. Me parece que hacen desfallecer los frutos rojos que tomo; y creo que bajo ellas se marchitan las raíces que arranco. Domine ceterorum libera me! El Salvador no expió mi pálido pecado. Estoy olvidado hasta la resurrección. Como el sapo empotrado al frío de la luna en una piedra oscura, permaneceré encerrado en mi escoria odiosa cuando los otros se levanten con su cuerpo claro. Domine ceterorum fac me liberum: leprosus sum. Soy solitario y tengo horror. Sólo mis dientes han conservado su blancura natural. Los animales se asustan, y mi alma quisiera huir. El día se aparta de mí. Hace mil doscientos doce años que su Salvador los salvó, y no ha tenido piedad de mí. No fui tocado con la sangrienta lanza que lo atravesó. Tal vez la sangre del Señor de los otros me habría curado. Sueño a menudo con la sangre; podría morder con mis dientes; son blancos. Puesto que Él no ha querido dármelo, tengo avidez de tomar lo que le pertenece. He aquí por qué aceché a los niños que descendían del país de Vendome hacia esta selva del Loira. Tenían cruces y estaban sometidos a Él. Sus cuerpos eran Su cuerpo y Él no me ha hecho parte de su cuerpo. Me rodea en la tierra una condenación pálida. Aceché, para chupar en el cuello de uno de sus hijos, sangre inocente. Et caro nova fiet in die irae. El día del terror será mi nueva carne. Y tras de los otros caminaba un niño fresco de cabellos rojos. Lo vi; salté de improviso; le tomé la boca con mis manos espantosas. Sólo estaba vestido con una camisa ruda; tenía desnudos los pies y sus ojos permanecieron plácidos. Me contempló sin asombro. Entonces, sabiendo que no gritaría, tuve el deseo de escuchar todavía una voz humana y quité mis manos de su boca, y él no se la enjugó. Y sus ojos estaban en otra parte.
—¿Quién eres?, le dije.
—Johannes el Teutón, respondió. Y sus palabras eran límpidas y saludables.
—¿Adonde vas?, repliqué. Y él respondió:
—A Jerusalén, para conquistar la Tierra Santa.
Entonces me puse a reír, y le pregunté:
—¿Quién es tu Señor? Y él me dijo:
—No lo sé; es blanco.
Y esta palabra me llenó de furor, y abrí la boca bajo mi capuchón, y me incliné hacia su cuello fresco, y no retrocedió, y yo le dije:
—¿Por qué no tienes miedo de mí? Y él dijo:
—¿Por qué habría de tener miedo de ti, hombre blanco?
Entonces me inundaron grandes lágrimas, y me tendí en el suelo, y besé la tierra con mis labios terribles, y grité:
—¡Porque soy leproso! Y el niño teutón me contempló, y dijo límpidamente:
—No lo sé.
¡No tuvo miedo de mí! ¡No tuvo miedo de mí! Mi monstruosa blancura es semejante para él a la del Señor. Y tomé un puñado de hierba y enjugué su boca y sus manos. Y le dije.
—Ve en paz hacia tu Señor blanco, y dile que me ha olvidado.
Y el niño me miró sin decir nada. Lo acompañé fuera de lo negro de esta selva. Caminaba sin temblar. Vi desaparecer a lo lejos sus cabellos rojos en el sol. Domine infantium, libera me! ¡Que el sonido de mi matraca de madera llegue hasta ti, como el puro sonido de las campanas! ¡Maestro de los que no saben, libértame!”.
Más adelante leí “La isla de los resucitados”, del argentino Rodolfo Walsh; es un reportaje que está en El violento oficio de escribir. También se trata de una joya sobre la monstruosidad de la lepra, y termino con un fragmento de ese texto: “La zona de reclusión abarca unas diez hectáreas con veinte grandes pabellones. Un alambrado la separa del bajo o zona limpia, donde se distribuyen los edificios de la administración y vivienda del personal sano. Con sus naranjos, sus palos borrachos, sus canteros de teresitas y penachos dobles, su césped cortado, el sanatorio parece un gran parque. La edificación es excelente. Todo está limpio, cuidado, paradisíacamente ordenado.
—Pero vean primero lo peor —dijo el doctor Obregón, usando con nosotros una especie de psicología quirúrgica.
El pabellón de imposibilitados (cuarenta hombres y mujeres) era realmente lo peor, la desgracia sin atenuantes, la carne del hombre sometida a una lenta explosión, que arranca acá una mano y allá un pie y termina rodeándose de fealdad, ceguera, desesperanza, locura. Por más que uno haga, es difícil aceptar el mal gratuito en su formidable aparición. Uno se pregunta qué espíritu ordenador pudo planear —permitir— una cosa como ésta. No hay réplica, por supuesto, y es preciso aferrarse a algunas reflexiones salvadoras, algunos tibios consuelos. (…)
—Este es el pasado —dijo el médico—. Son las reliquias de la era presulfónica”.
Unos años después me topé con una afirmación de Pitol; decía el poblano que el capítulo más conmovedor de La cruzada de los niños, de Marcel Schwob, era el “Relato del leproso”:
“Si deseáis comprender lo que quiero deciros, sabed que tengo la cabeza cubierta con un capuchón blanco y que agito una matraca de madera dura. Ya no sé cómo es mi rostro, pero tengo miedo de mis manos. Van ante mí como bestias escamosas y lívidas. Quisiera cortármelas. Tengo vergüenza de lo que tocan. Me parece que hacen desfallecer los frutos rojos que tomo; y creo que bajo ellas se marchitan las raíces que arranco. Domine ceterorum libera me! El Salvador no expió mi pálido pecado. Estoy olvidado hasta la resurrección. Como el sapo empotrado al frío de la luna en una piedra oscura, permaneceré encerrado en mi escoria odiosa cuando los otros se levanten con su cuerpo claro. Domine ceterorum fac me liberum: leprosus sum. Soy solitario y tengo horror. Sólo mis dientes han conservado su blancura natural. Los animales se asustan, y mi alma quisiera huir. El día se aparta de mí. Hace mil doscientos doce años que su Salvador los salvó, y no ha tenido piedad de mí. No fui tocado con la sangrienta lanza que lo atravesó. Tal vez la sangre del Señor de los otros me habría curado. Sueño a menudo con la sangre; podría morder con mis dientes; son blancos. Puesto que Él no ha querido dármelo, tengo avidez de tomar lo que le pertenece. He aquí por qué aceché a los niños que descendían del país de Vendome hacia esta selva del Loira. Tenían cruces y estaban sometidos a Él. Sus cuerpos eran Su cuerpo y Él no me ha hecho parte de su cuerpo. Me rodea en la tierra una condenación pálida. Aceché, para chupar en el cuello de uno de sus hijos, sangre inocente. Et caro nova fiet in die irae. El día del terror será mi nueva carne. Y tras de los otros caminaba un niño fresco de cabellos rojos. Lo vi; salté de improviso; le tomé la boca con mis manos espantosas. Sólo estaba vestido con una camisa ruda; tenía desnudos los pies y sus ojos permanecieron plácidos. Me contempló sin asombro. Entonces, sabiendo que no gritaría, tuve el deseo de escuchar todavía una voz humana y quité mis manos de su boca, y él no se la enjugó. Y sus ojos estaban en otra parte.
—¿Quién eres?, le dije.
—Johannes el Teutón, respondió. Y sus palabras eran límpidas y saludables.
—¿Adonde vas?, repliqué. Y él respondió:
—A Jerusalén, para conquistar la Tierra Santa.
Entonces me puse a reír, y le pregunté:
—¿Quién es tu Señor? Y él me dijo:
—No lo sé; es blanco.
Y esta palabra me llenó de furor, y abrí la boca bajo mi capuchón, y me incliné hacia su cuello fresco, y no retrocedió, y yo le dije:
—¿Por qué no tienes miedo de mí? Y él dijo:
—¿Por qué habría de tener miedo de ti, hombre blanco?
Entonces me inundaron grandes lágrimas, y me tendí en el suelo, y besé la tierra con mis labios terribles, y grité:
—¡Porque soy leproso! Y el niño teutón me contempló, y dijo límpidamente:
—No lo sé.
¡No tuvo miedo de mí! ¡No tuvo miedo de mí! Mi monstruosa blancura es semejante para él a la del Señor. Y tomé un puñado de hierba y enjugué su boca y sus manos. Y le dije.
—Ve en paz hacia tu Señor blanco, y dile que me ha olvidado.
Y el niño me miró sin decir nada. Lo acompañé fuera de lo negro de esta selva. Caminaba sin temblar. Vi desaparecer a lo lejos sus cabellos rojos en el sol. Domine infantium, libera me! ¡Que el sonido de mi matraca de madera llegue hasta ti, como el puro sonido de las campanas! ¡Maestro de los que no saben, libértame!”.
Más adelante leí “La isla de los resucitados”, del argentino Rodolfo Walsh; es un reportaje que está en El violento oficio de escribir. También se trata de una joya sobre la monstruosidad de la lepra, y termino con un fragmento de ese texto: “La zona de reclusión abarca unas diez hectáreas con veinte grandes pabellones. Un alambrado la separa del bajo o zona limpia, donde se distribuyen los edificios de la administración y vivienda del personal sano. Con sus naranjos, sus palos borrachos, sus canteros de teresitas y penachos dobles, su césped cortado, el sanatorio parece un gran parque. La edificación es excelente. Todo está limpio, cuidado, paradisíacamente ordenado.
—Pero vean primero lo peor —dijo el doctor Obregón, usando con nosotros una especie de psicología quirúrgica.
El pabellón de imposibilitados (cuarenta hombres y mujeres) era realmente lo peor, la desgracia sin atenuantes, la carne del hombre sometida a una lenta explosión, que arranca acá una mano y allá un pie y termina rodeándose de fealdad, ceguera, desesperanza, locura. Por más que uno haga, es difícil aceptar el mal gratuito en su formidable aparición. Uno se pregunta qué espíritu ordenador pudo planear —permitir— una cosa como ésta. No hay réplica, por supuesto, y es preciso aferrarse a algunas reflexiones salvadoras, algunos tibios consuelos. (…)
—Este es el pasado —dijo el médico—. Son las reliquias de la era presulfónica”.