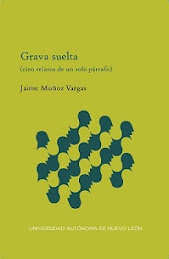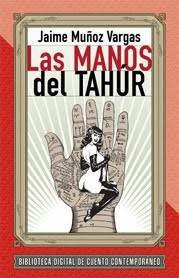Bien suponen algunos que la cultura es un ornamento y no deja para vivir. A propósito, no tiré mi agenda de la tercera semana de abril porque en ella tuve, más por accidente que por rutina, sobrecarga de actividades, un ajetreo que me dejó casi noqueado. De vez en vez se me congestionan las actividades, pero aquella semana fui víctima de un embotellamiento de presentaciones que ahora contrasto con las palabras de alguien que una vez me preguntó que qué hacía yo por la comunidad. Con amigos he comentado que andar en estos rollos de la picaresca cultural nos pone en una situación incómoda. Dado que la prensa cubre en general las actividades de ese tipo, no falta que me acusen de protagonismo. Bien, permanezco siempre callado ante lo que digan, pero hoy quiero explicar algunos detalles sobre el tema. Si alguien me invita a presentar un libro o a dar alguna plática, tengo dos opciones: rechazar o aceptar. Si rechazo, no falta que quien me convoca se vaya con ideas terribles: “Es un creído”, “Se siente estrella”, “Es poco solidario”, “Nomás le pedimos una hora de su tiempo”, “Así son de mamones los que se creen escritores”; si acepto, quien me invita queda complacido, pero luego no escasean los comentarios ajenos: “Es ajonjolí de todos los moles”, “Le gusta figurar”, “Nomás anda a ver quién le tira un lazo”, “Se cree vaca sagrada”. Con timidez, como quien siente que se propasa, pregunto a ciertos convidadores, no a todos, si habrá pago de honorarios o se trata de una actividad que deberé asumir por amor al arte. Lo más frecuente es que no tengan preparado nada en ese sentido, que me lancen la convocatoria presuponiendo que lo que yo diga o haga son sólo palabras, puras palabras, y eso no demanda ningún esfuerzo, ni siquiera el del desplazamiento al lugar de la cita. Pese a eso, como ya dije, mi costumbre es aceptar. Acepto a sabiendas de que una negativa puede ser tomada muy a mal, aunque también sé que corro el riesgo de abaratar todo trabajo de esa índole. Pero en fin, me digo, eso es parte del estatus semiprofesional, o nada profesional, que aún tiene el trabajo artístico entre nosotros. Pienso, de paso, que aceptar esos convites que nacen del reconocimiento es una especie de trabajo social, aunque a veces sea percibido con malicia, como cuando me comentan que no sea pendejo, que cobre todo lo que hago, como cualquier electricista o abogado. Qué más quisiera, pues no vivo de aire, como las iguanas, pero el sobrentendido de quienes me ofrecen esas chambas esporádicas es que no soy un plomero o un dentista, sino un escritor, y los escritores no batallan nada para dar una charla o para presentar un libro.
El caso es que, ante la inquietud por saber qué hago por la cultura local, pongo como ejemplo la tercera semana de abril pasado; no lo hago para “referir” nada o para vanagloriarme de lo que en el fondo no tiene mayor mérito que el de estar allí, el de ir y reflexionar un poco sobre lo que supuestamente sé, sino para que se vea cuán clara es la desventaja en la que solemos movernos ante la imagen generalizada de que “lo artístico” es algo etéreo, sin vínculos concretos con la cruda materialidad de la vida. En aquella semana de abril viajé el lunes 21 a Saltillo para presentar la colección Siglo XXI Escritores coahuilenses. El martes 22 ofrecí una charla sobre literatura en una primaria de Torreón; en la tarde, respondí una entrevista de media hora, vía telefónica, a un programa cultural de la UAdeC; en la noche participé en una mesa sobre el fomento a la lectura en el TIM. El miércoles 23 fui a una televisora local para dar una entrevista sobre el día del libro; luego estuve en el Centro de Convenciones Francisco Zarco, de Gómez Palacio, para ofrecer una conferencia sobre libros y lectura; en la tarde, inicié la lectura colectiva de una novela en la UIA, y en la noche presenté mi libro Ojos en la sombra en el Teatro Nazas. El jueves participé en el aniversario del colectivo Nit, en el Canal de la Perla. El viernes di una larga entrevista en Radio Torreón y en la noche presenté el libro Uno es lo suyo, de Roberto Orozco Melo en el Museo de la Revolución. El sábado participé en un programa radiofónico local. Todo ese trabajo —que demanda recibir y hacer llamadas, contestar mails, arreglar un poco la apariencia, trasladarse, leer y escribir, hablar en público, trasnocharse, etcétera— no generó un solo peso para mi bolsillo. No reclamo. Sólo digo que bueno, así anda por aquí la vida cultural, o sea, estamos todavía en el útero.
Ya en otras ocasiones he comentado algo sobre la necesidad de profesionalizar (si así se dice) la labor de promoción literaria, pero parece que ninguna propuesta cala hondo y todos seguimos arando en el terreno del amor al arte. No soy, por supuesto, el único que se va sin pago alguno luego de hacer talacha cultural de ese tipo; yo mismo hago víctimas de dicho lastre a mis amigos, eso cuando los invito a presentar mis materiales. Y soy franco: aunque por costumbre digo sí, no sé qué hacer ante las invitaciones. ¿Las rechazo? ¿Las acepto? ¿Campechaneo los rechazos y las aceptaciones? Si así fuera, ¿a quiénes acepto y a quiénes rechazo? ¿Suena fanfarrón que uno pida pago de honorarios por tales chambas? ¿Debe ser siempre un trabajo voluntario? ¿En qué se basan los que justifican no pagarlo? ¿En qué se basan los que argumentan el cobro de esos servicios? ¿Se le puede decir no a un amigo? ¿Se le puede decir no a un desconocido que nos invita porque para él “sería un honor” que lo acompañemos en la mesa de presentación?
Reitero que mis ideas sobre este tema se entreveran y me confunden. Lo único que me queda claro es que nada, o muy poco, podrán hacer los presentadores, lectores o conferencistas sin el apoyo de quienes encabezan la promotoría cultural en nuestra comunidad. Tal vez, pienso utópicamente, si las instituciones tabularan pagos por ese concepto, otra realidad encararíamos. Pero insisto: no sé con certeza qué se pueda hacer, si es que hay algo qué hacer.
El caso es que, ante la inquietud por saber qué hago por la cultura local, pongo como ejemplo la tercera semana de abril pasado; no lo hago para “referir” nada o para vanagloriarme de lo que en el fondo no tiene mayor mérito que el de estar allí, el de ir y reflexionar un poco sobre lo que supuestamente sé, sino para que se vea cuán clara es la desventaja en la que solemos movernos ante la imagen generalizada de que “lo artístico” es algo etéreo, sin vínculos concretos con la cruda materialidad de la vida. En aquella semana de abril viajé el lunes 21 a Saltillo para presentar la colección Siglo XXI Escritores coahuilenses. El martes 22 ofrecí una charla sobre literatura en una primaria de Torreón; en la tarde, respondí una entrevista de media hora, vía telefónica, a un programa cultural de la UAdeC; en la noche participé en una mesa sobre el fomento a la lectura en el TIM. El miércoles 23 fui a una televisora local para dar una entrevista sobre el día del libro; luego estuve en el Centro de Convenciones Francisco Zarco, de Gómez Palacio, para ofrecer una conferencia sobre libros y lectura; en la tarde, inicié la lectura colectiva de una novela en la UIA, y en la noche presenté mi libro Ojos en la sombra en el Teatro Nazas. El jueves participé en el aniversario del colectivo Nit, en el Canal de la Perla. El viernes di una larga entrevista en Radio Torreón y en la noche presenté el libro Uno es lo suyo, de Roberto Orozco Melo en el Museo de la Revolución. El sábado participé en un programa radiofónico local. Todo ese trabajo —que demanda recibir y hacer llamadas, contestar mails, arreglar un poco la apariencia, trasladarse, leer y escribir, hablar en público, trasnocharse, etcétera— no generó un solo peso para mi bolsillo. No reclamo. Sólo digo que bueno, así anda por aquí la vida cultural, o sea, estamos todavía en el útero.
Ya en otras ocasiones he comentado algo sobre la necesidad de profesionalizar (si así se dice) la labor de promoción literaria, pero parece que ninguna propuesta cala hondo y todos seguimos arando en el terreno del amor al arte. No soy, por supuesto, el único que se va sin pago alguno luego de hacer talacha cultural de ese tipo; yo mismo hago víctimas de dicho lastre a mis amigos, eso cuando los invito a presentar mis materiales. Y soy franco: aunque por costumbre digo sí, no sé qué hacer ante las invitaciones. ¿Las rechazo? ¿Las acepto? ¿Campechaneo los rechazos y las aceptaciones? Si así fuera, ¿a quiénes acepto y a quiénes rechazo? ¿Suena fanfarrón que uno pida pago de honorarios por tales chambas? ¿Debe ser siempre un trabajo voluntario? ¿En qué se basan los que justifican no pagarlo? ¿En qué se basan los que argumentan el cobro de esos servicios? ¿Se le puede decir no a un amigo? ¿Se le puede decir no a un desconocido que nos invita porque para él “sería un honor” que lo acompañemos en la mesa de presentación?
Reitero que mis ideas sobre este tema se entreveran y me confunden. Lo único que me queda claro es que nada, o muy poco, podrán hacer los presentadores, lectores o conferencistas sin el apoyo de quienes encabezan la promotoría cultural en nuestra comunidad. Tal vez, pienso utópicamente, si las instituciones tabularan pagos por ese concepto, otra realidad encararíamos. Pero insisto: no sé con certeza qué se pueda hacer, si es que hay algo qué hacer.