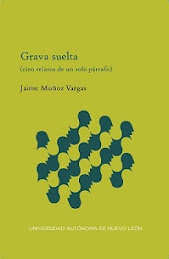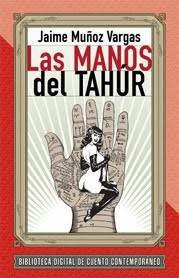Quizá después del amor, el tema artístico y filosófico por excelencia es el de la muerte. Más: creo que frente a ella, como tema y como realidad, no hay asunto que le haga competencia. Todo podemos evitarlo, incluido el desamor, pero es imposible librarnos del abismo, del insondable negror que se abrirá cuando todo haya sido. Por eso la línea que, como latigazo de verdad, abre Habla, memoria, el libro de memorias de Nabocov: “La vida es un rayo de luz entre dos eternidades de oscuridad”. La muerte es, por ello, el lugar inevitable, el sitio al que llegaremos para siempre y en silencio, la nada absoluta. Lo que contradice esto es un consuelo momentáneo para que no terminemos en el suicidio o la locura, para consolarnos con un más allá del que todavía no sabemos nada en firme.
Dos poemas me rondan siempre que deambulo por la muerte; en vez de calaveras, me pongo grave y cejijunto para recordarlos; el primero, un célebre soneto de Quevedo, infalible como muchos de su troquel: “Miré los muros de la patria mía, / si un tiempo fuertes ya desmoronados / de la carrera de la edad cansados / por quien caduca ya su valentía. // Salime al campo: vi que el sol bebía / los arroyos del hielo desatados, / y del monte quejosos los ganados / que con sombras hurtó su luz al día. // Entré en mi casa: vi que amancillada / de anciana habitación era despojos, / mi báculo más corvo y menos fuerte. // Vencida de la edad sentí mi espada, / y no hallé cosa en que poner los ojos / que no fuese recuerdo de la muerte”.
Otra obra referida a la muerte, al momento mismo de morir violentamente, es el “Poema conjetural”, de Borges; su perfección es tal que abruma; tiene una especie de introducción, ésta: “El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de setiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir”, y dice: “Zumban las balas en la tarde última. / Hay viento y hay cenizas en el viento, / se dispersan el día y la batalla / deforme, y la victoria es de los otros. / Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. / Yo, que estudié las leyes y los cánones, / yo, Francisco Narciso de Laprida, / cuya voz declaró la independencia / de estas crueles provincias, derrotado, / de sangre y de sudor manchado el rostro, / sin esperanza ni temor, perdido, / huyo hacia el Sur por arrabales últimos. / Como aquel capitán del Purgatorio / que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, / fue cegado y tumbado por la muerte / donde un oscuro río pierde el nombre, / así habré de caer. Hoy es el término. / La noche lateral de los pantanos / me acecha y me demora. Oigo los cascos / de mi caliente muerte que me busca / con jinetes, con belfos y con lanzas. / Yo que anhelé ser otro, ser un hombre / de sentencias, de libros, de dictámenes / a cielo abierto yaceré entre ciénagas; / pero me endiosa el pecho inexplicable / un júbilo secreto. Al fin me encuentro / con mi destino sudamericano. / A esta ruinosa tarde me llevaba / el laberinto múltiple de pasos / que mis días tejieron desde un día / de la niñez. Al fin he descubierto / la recóndita clave de mis años, / la suerte de Francisco de Laprida, / la letra que faltaba, la perfecta / forma que supo Dios desde el principio. / En el espejo de esta noche alcanzo / mi insospechado rostro eterno. El círculo / se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. / Pisan mis pies la sombra de las lanzas / que me buscan. Las befas de mi muerte, / los jinetes, las crines, los caballos, / se ciernen sobre mí... Ya el primer golpe, / ya el duro hierro que me raja el pecho, / el íntimo cuchillo en la garganta”.
Dos poemas me rondan siempre que deambulo por la muerte; en vez de calaveras, me pongo grave y cejijunto para recordarlos; el primero, un célebre soneto de Quevedo, infalible como muchos de su troquel: “Miré los muros de la patria mía, / si un tiempo fuertes ya desmoronados / de la carrera de la edad cansados / por quien caduca ya su valentía. // Salime al campo: vi que el sol bebía / los arroyos del hielo desatados, / y del monte quejosos los ganados / que con sombras hurtó su luz al día. // Entré en mi casa: vi que amancillada / de anciana habitación era despojos, / mi báculo más corvo y menos fuerte. // Vencida de la edad sentí mi espada, / y no hallé cosa en que poner los ojos / que no fuese recuerdo de la muerte”.
Otra obra referida a la muerte, al momento mismo de morir violentamente, es el “Poema conjetural”, de Borges; su perfección es tal que abruma; tiene una especie de introducción, ésta: “El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de setiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir”, y dice: “Zumban las balas en la tarde última. / Hay viento y hay cenizas en el viento, / se dispersan el día y la batalla / deforme, y la victoria es de los otros. / Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. / Yo, que estudié las leyes y los cánones, / yo, Francisco Narciso de Laprida, / cuya voz declaró la independencia / de estas crueles provincias, derrotado, / de sangre y de sudor manchado el rostro, / sin esperanza ni temor, perdido, / huyo hacia el Sur por arrabales últimos. / Como aquel capitán del Purgatorio / que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, / fue cegado y tumbado por la muerte / donde un oscuro río pierde el nombre, / así habré de caer. Hoy es el término. / La noche lateral de los pantanos / me acecha y me demora. Oigo los cascos / de mi caliente muerte que me busca / con jinetes, con belfos y con lanzas. / Yo que anhelé ser otro, ser un hombre / de sentencias, de libros, de dictámenes / a cielo abierto yaceré entre ciénagas; / pero me endiosa el pecho inexplicable / un júbilo secreto. Al fin me encuentro / con mi destino sudamericano. / A esta ruinosa tarde me llevaba / el laberinto múltiple de pasos / que mis días tejieron desde un día / de la niñez. Al fin he descubierto / la recóndita clave de mis años, / la suerte de Francisco de Laprida, / la letra que faltaba, la perfecta / forma que supo Dios desde el principio. / En el espejo de esta noche alcanzo / mi insospechado rostro eterno. El círculo / se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. / Pisan mis pies la sombra de las lanzas / que me buscan. Las befas de mi muerte, / los jinetes, las crines, los caballos, / se ciernen sobre mí... Ya el primer golpe, / ya el duro hierro que me raja el pecho, / el íntimo cuchillo en la garganta”.