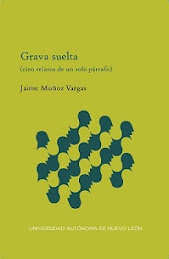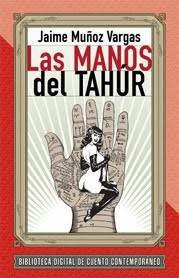Estuve ayer en la primera ronda de conferencias organizadas en el Teatro Alberto M. Alvarado, de Gómez Palacio, por la revista Nomádica que muy organizadamente dirigen Armando Monsiváis y Héctor Esparza. No tengo mucho en el intento por involucrarme más con el ambientalismo y sus temas cercanos, pero me da gusto colaborar en las páginas de esta revista que, sin hacer ruido y con grandes esfuerzos, ha logrado colocarse ya en un sitio destacado entre las publicaciones de la localidad. Felicidades pues a Monsi y a Héctor por ese notable emprendimiento.
He publicado ya tres textos en Nomádica. Reproduzco el primero y el segundo; el tercero está en circulación y en dos o tres semanas, si no lo olvido, subirá también al blog. Van:
Pasión de la estepa
Aunque fui un animal viajero, aunque hace mucho gocé el apetito del nomadismo que en la adolescencia me llevó a conocer los recovecos más extraños de la comarca lagunera y de otras partes del país, aunque hace quince años todavía era un vago sin rienda ni rumbo definido, los libros y las aulas me aplacaron ese ánimo y ahora me he resignado a ser sólo un transeúnte del concreto, un pedestre y monótono usuario del asfalto sin más aventuras que las guardadas en la conversación con los amigos y en los libros; sin ánimo de compararme, pues eso sería una blasfemia, me siento como Lezama: un peregrino inmóvil. Pero no son, ha dicho alguien que de momento no recuerdo, las experiencias de la vida menos arduas y complejas que las del espíritu. En este sentido, escribir, descifrar el sentido de un poema o de un cuadro o de un film acaba siendo un viaje tan fascinante como cruzar el Amazonas, y ambas actividades sólo se diferencian por el riesgo que las dos convocan: nulo el de escribir e interpretar; inmenso el de dialogar con el río más peligroso del planeta.
Pues bien, pese a las lonjas que ha prohijado el sedentarismo en mi natural ex esbelto, no dejo de experimentar frente al desierto o la estepa que me cupo en suerte, La Laguna, una especie de arrobo místico, una atracción que me mantiene permanentemente atado a la idea de regresar un día, botas, mochila y latas atuneras de por medio, a las caminatas y a la pernoctación en medio del monte y la amenaza. Ese sueño es mucho más recurrente que el de trepar a una nave espacial o el de luchar contra anacondas en la selva. Lo mío es, pues, modesto: re-asir mi desierto, caminar bajo su sol insolente, zigzaguear entre arbustos, trepar cerros de baja estatura y erizados de cactáceas, dormir a la vera de un mezquite y fumar cigarros Delicados mientras baila un café dentro de alguna ollita azul de peltre.
A ese desierto me refiero, a esa estepa de vegetación tacaña, de liebres orejonas y lagartijas que huyen ante cualquier avance de nuestras pisadas. Dentro de esos espacios veo en estado virginal a La Laguna: esa es la comarca que caminaron los nómadas, los primeros misioneros, soldados y tlaxcaltecas inmigrantes hace poco más de cuatro siglos, es la tierra donde sin imaginación y sin valor es imposible salir airoso, pues todo parece estar hecho para que sucumba la vida y florezca lo contrario.
Bien visto, este desierto es, cuando las manos del hombre no han llegado a mancillarlo, un deleite para los sentidos. Casi me atrevería a decir que para la reflexión y el retiro, para la introspección y el buceo en el alma propia no hay un escenario más propicio, puesto que los distractores son mínimos. Con esas incursiones a la llanura salpicada de matorrales un hombre proclive a la conversación con su yo puede alcanzar, cual místico español, un grado casi perfecto de diálogo consigo mismo y, si cree en ella, con la divinidad, cualquiera que ésta sea.
Lo que quiero decir, simplemente, es que, contra la opinión común y ya canonizada como válida, la secura del llano sólo ornado con austeras plantas es una belleza de innegable peculiaridad y casi entera paz. En las selvas o en los bosques uno avanza siempre con la sensación del jaguar o del oso tras la espalda; en la estepa, en cambio, los peligros también acechan, pero en él se puede caminar con el alma menos tensa, en un silencio sólo interrumpido por el ruido que producen las pisadas de quien las oye.
Atrevo este elogio de la estepa que cantó Manuel José Othón porque ella lo merece y porque siento que en La Laguna nunca hemos advertido la hermosura inherente a tal paisaje. Trato ahora de comprobar lo que digo con un breve argumento: sé que muchos me criticarán por usar esta comparación, pero he percibido en el entorno de Chihuahua o Zacatecas un marcado parecido al lagunero, pero limpio y armónico. La fealdad de nuestra geografía es pues, para mí, supuesta, y sólo depende de la manera atroz de relacionarnos con ella. Basta admirar los costados de las carreteras que sirven de acceso a La Laguna: en vez de sentir que por las ventanillas pasa la belleza, como en otros lados, es una desgracia ser testigos del desfile de mugre con el que adornamos a la flora que sobrevive en las márgenes de nuestras autopistas.
Todo es, entonces, un asunto de respeto. Si la basura afea y pone en peligro mares, bosques y selvas, las estepas y los desiertos no podían ser la excepción. Sé que los alrededores de la comarca son insuperables en tanto fuentes de fascinación estética. Lo lamentable es que no lo sepamos y que sigamos ayudando a destruirlos.
Asunto de todos
Para los profanos en ambientalismo, abundantes como hormigas en el mundo, el cuidado del entorno es, a lo mucho, un mero asunto local, doméstico, y por tanto prescindible dada su pequeñez en el contexto mundial. Como nos ocurre en muchos ámbitos de la vida, pensamos que lo nuestro, lo individual, es poca cosa y olvidamos así que más allá de nuestras narices hay un mundo en movimiento y permanente cambio sobre el cual también podemos influir. Sin fanfarronería, soy de los que creo en la posibilidad de armonizar una actitud que no piense como excluyentes los dos ámbitos: el ambiente local y el ambiente global como prioridades de todo ser humano que adhiera hoy a las numerosas causas de la ecología.
Digo que esas dos visiones no son excluyentes, sino complementarias. Así como no se puede respetar al trabajador en abstracto y explotar al empleado en concreto, no es posible caer en la falacia del miedo por el calentamiento de la tierra y al mismo tiempo hacer un gasto energético desmesurado en el hogar y con el coche. Quien de veras se tome en serio estos asuntos debe, creo, asumir una preocupación doble: lo local, lo doméstico, lo inmediato es tan importante como lo foráneo, lo distante, lo remoto, pues todo está íntimamente ligado y tarde o temprano, como de hecho ocurre ahora, los efectos visibles en lo próximo tienen su origen en algún deterioro aparentemente lejano.
Por intuición, más que por conocimiento profundo, sé que en la práctica no hay acto de nuestras vidas que no lleve aparejado un determinado nivel de aprecio por el mundo. Pensemos en lo que hacemos todos los días, en la aparentemente minúscula e invisible destrucción que propicia cada ser humano. ¿Qué hacemos en una jornada cualquiera? Si no me engaño (observo por caso a alguien que vive, como nosotros, en un clima extremoso), gastamos energía hasta cuando dormimos: gas o electricidad si hay frío; electricidad si nos pega inmisericorde el calor. Ya allí, casi inevitablemente, cooperamos con el deterioro y con el gasto, pues cada litro de combustible o cada kilovatio gastados son un latigazo más al castigado lomo de la Tierra.
Despertamos y, de inmediato, necesitamos del agua para el baño y para despachar otras necesidades íntimas. Como si sobrara en nuestra comunidad y en toda la canica terráquea, muchos nos engolosinamos con la ducha, pues hay pocos ejercicios más gozosos que dejarse cubrir por la cascada doméstica. Al gasto de agua, asimismo, hay que sumar otro: el que demanda su calentamiento, pues aun en verano hay pocos cuerpos que toleran la temperatura fresca del agua.
Vamos al desayuno y necesitamos más gas, más electricidad. Comenzamos a desalojar frascos, envases, bolsas de hule. Recurrimos a detergentes. Encadenado, todo lo que nos llevamos a la boca demandó asimismo un gasto de energía y muchas veces un abuso de los recursos naturales. Si leemos el periódico, por ejemplo, hay árboles allí y hay tintas polucivas y hay gasto de gasolina en su traslado hasta nuestra mesa y hay poderoso insumo de electricidad para mover las rotativas. En fin, ya en el desayuno llevamos cometida una buena cuota de estropicios, y no quiero seguir por este rumbo a riesgo de parecer exagerado o de asustar a los lectores.
Pero la verdad, viéndolo así, al detalle, de miedo lo que el hombre ha hecho para darse confort sobre el planeta. Es una cadena interminable de necesidades que crean y satisfacen necesidades y crean y satisfacen más necesidades, irrefrenablemente, todo con un gasto de energía y de recursos capaz de asesinar en menos de lo que pensamos a eso que nos queda de la Tierra.
¿Qué hacer en este teatro de la destrucción? ¿Renunciar a la comodidad? ¿Vivir como Robinson? ¿Depender de lo que la divina providencia quiera arrimarnos a la mesa? Por supuesto que eso es imposible, al menos en términos colectivos. Lo que sí parece viable es, como dije al principio, asumir una doble postura de respeto al entorno cercano y de conciencia global. Quizá antes no era así, pues los focos de alarma no estaban encendidos, pero hoy un verdadero ser humano es el que Es, más el plus ahora indefectible de una cierta, mínima aunque sea, visión ecologista. Esa microconciencia es la que nos impedirá sacar la mano de la ventanilla para arrojar a donde sea el frasco plástico de la Coca-Cola, es la que nos limitará la placentera ducha de media hora a cinco minutos, es la que nos hará caminar más con las suelas y menos con los neumáticos, es la que, milímetro a milímetro, le puede resarcir al mundo su condición de casa para todos, no de basurero insalvable.
El ambientalismo, en resumen, dejó de ser asunto de unos cuantos. Ahora nadie tiene excusa para no colaborar. Nunca como ahora fue tan cierto aquello del granito de arena.
skip to main |
skip to sidebar


Polvo somos (treinta relatos futbolísticos), Axial-Arteletra, México, 2014.

Monterrosaurio, Arteletra (Colección 101 Años No. 9), Torreón, 2008, 64 pp.

Tientos y mediciones, breve paseo por la reseña periodística, UIA Torreón-Icocult, Torreón, 2004, 181 pp.

Juegos de amor y malquerencia, Joaquín Mortiz (Narradores contemporáneos), México, 2003 (primera reimpresión octubre 2003), 130 pp.

Quienes esperan, Iberia Editorial, Torreón, 2002, 14 pp.

Salutación de la luz, Iberia Editorial, Torreón, 2001, 20 pp.

La ruta de los Guerreros. Vida, pasión y suerte del Santos Laguna, Colorama, Torreón, 1999, 340 pp.

Filius, adagio para mi hija, Iberia Editorial, Torreón, 1997, 24 pp.

El augurio de la lumbre,Teatro Isauro Martínez-Instituto Nacional de Bellas Artes-Universidad de Guadalajara, Torreón, 1990, 120 pp.
Literatura y medios de comunicación
Vistas totales a Ruta Norte
Translate, traduire, översätt, übersetzen, переводить, tradurre
Libros de la SEC
QR Ruta Norte Laguna
Podcast Leyenda Morgan
Libro Ibero 40
Acequias # 92
Sobre Jaime Muñoz Vargas

- Jaime Muñoz Vargas (Gómez Palacio, Dgo., 1964)
- Es escritor, maestro y editor. Entre otros libros, ha publicado El principio del terror (novela, 1998), Juegos de amor y malquerencia (novela, 2003), Pálpito de la sierra tarahumara (poesía, 1997), Filius (poesía, 1997) El augurio de la lumbre (cuentos, 1989), Tientos y mediciones (periodismo, 2004), Guillermo González Camarena (biografía, 2005), Las manos del tahúr (cuentos, 2006), Polvo somos (cuentos, 2006), Ojos en la sombra (cuentos, 2007); Monterrosaurio (microtextos, 2008), Nómadas contra gángsters (periodismo, 2008), Leyenda Morgan (cuentos, 2009), Grava suelta (cuentos, 2017) y Parábola del moribundo (novela, 2009); algunos de sus microrrelatos aparecen en la antología La otra mirada (2005) publicada en Palencia, España. Ha ganado los premios nacionales de Narrativa Joven (1989), de novela Jorge Ibargüengoitia (2001), de cuento de San Luis Potosí (2005), de cuento Gerardo Cornejo (2005) y de novela Rafael Ramírez Heredia (2009); fue finalista en el Nacional de novela Joaquín Mortiz 1998. Textos suyos han aparecido en publicaciones de México, Argentina y España. Maestro y coordinador editorial de la Universidad Iberoamericana Torreón.
Contacto
rutanortelaguna@yahoo.com.mx
La Tinta
Posts de más reciente interés
-
Como la novela, el cuento es un recipiente igualmente capaz de contener el habla y los comportamientos sociales del presente. Tiene en est...
-
Considero que Alfredo Máynez y Renata Chapa son profesionistas con gran intuición antropológica. Sin ánimo de apantallar aunque suene apanta...
-
Soy un tipo de muy bajo entusiasmo ante los furores colectivos, y el eclipse no fue la excepción. Meses antes del 8 de abril, quizá allá p...
-
Un video de YouTube —siempre he querido usar videos de YouTuve como tema de conversación y de escritura— expone el pleito sostenido entre lo...
-
La literatura —e incluyo en ella, aunque de ligas ciertamente menores, a la composición de canciones populares o “comerciales”—, hace uso ...
-
En “El eclipse”, de Augusto Monterroso, el foco de la atención es maliciosamente puesto sobre el fraile. La frase inicial, fatalista, nos ...
-
Se habrán dado cuenta de que con frecuencia enuncio frases como estas: “Hace unos días leí…”, “Recién he leído…”, “Acabo de leer…” y otras...
-
El título es, adrede, polisémico. Me refiero con él a tres ideas, al menos. Una, a la recurrente vuelta de Zitarrosa en mi soledad; dos, a q...
-
“El desafío”, cuento de Mario Vargas Llosa publicado en Los jefes (1959), primer libro del escritor peruano, es una evidencia más de la b...
-
El blog Ruta Norte Laguna recién ha llegado a un millón de vistas. Eso me alienta, pero no me engaño: el mundo de internet es más cuantita...
Historias de camiseta
Cuaderno Laprida
Las manos del tahúr
Polvo somos

Polvo somos (treinta relatos futbolísticos), Axial-Arteletra, México, 2014.
Parábola del moribundo
Leyenda Morgan
Archivo muerto
-
►
2023
(122)
- ► septiembre (12)
-
►
2022
(116)
- ► septiembre (6)
-
►
2021
(107)
- ► septiembre (8)
-
►
2020
(112)
- ► septiembre (9)
-
►
2019
(102)
- ► septiembre (7)
-
►
2018
(109)
- ► septiembre (10)
-
►
2017
(109)
- ► septiembre (10)
-
►
2016
(115)
- ► septiembre (10)
-
►
2015
(127)
- ► septiembre (13)
-
►
2014
(130)
- ► septiembre (7)
-
►
2013
(90)
- ► septiembre (3)
-
►
2010
(284)
- ► septiembre (30)
-
►
2009
(279)
- ► septiembre (25)
-
►
2008
(287)
- ► septiembre (24)
-
►
2007
(295)
- ► septiembre (27)
-
▼
2006
(233)
- ► septiembre (40)
-
▼
agosto
(31)
- Centenario pirruris
- Salmónicos Miklos y Lemus
- La sombra del garrote
- Antecedentes penales
- Estadística y legitimidad
- 15 años sin Gregorio Selser
- El Titanic nayarita
- Influencia de Brecht
- Colaboración pirateada
- Bomberito Fox
- Dos textos nomádicos
- Desde Rufo
- El Estado angélico
- Capital ido
- El jefe Goebbels
- Colección de nuestro pays
- Coctel
- Maremagno de palabras
- La mano dura
- Maldito dinero
- Lezama
- Vistazo al Zócalo
- Apartheid lagunero
- Fresas salvajes
- Programa reptil
- Mirada a La otra mirada
- Realidad y género policial
- El diálogo posible
- La izquierda “violenta”
- Dos modelos
- Perdido
Raza nostra
- Ismael Carvallo Robledo
- Esquina Babel
- Calle del Orco
- Mosaicos porteños
- Revista Orsai
- Daniel Salinas Basave
- Un espacio propio
- Javier Ramponelli
- Roberto Bardini
- Luis Azpe Pico
- Valeria Zurano
- Intelisport
- Leandro Hidalgo
- Fabián Prol
- José Joaquín Blanco
- Guillermo Martínez
- Francisco Casoledo
- Lilian Elphick
- Diego Muñoz Valenzuela
- Josué Barrera
- Salvador Sáenz
- Fabián Vique
- Vicente Alfonso
- Carlos Castañón
- Frino
- Nadia Contreras
Crónica de Torreón
Pasajeros frecuentes
Mil colaboraciones
Nómadas contra gángsters
Monterrosaurio

Monterrosaurio, Arteletra (Colección 101 Años No. 9), Torreón, 2008, 64 pp.
Habitante del futuro
Tientos y mediciones

Tientos y mediciones, breve paseo por la reseña periodística, UIA Torreón-Icocult, Torreón, 2004, 181 pp.
Juegos de amor y...

Juegos de amor y malquerencia, Joaquín Mortiz (Narradores contemporáneos), México, 2003 (primera reimpresión octubre 2003), 130 pp.
Quienes esperan

Quienes esperan, Iberia Editorial, Torreón, 2002, 14 pp.
Salutación de la luz

Salutación de la luz, Iberia Editorial, Torreón, 2001, 20 pp.
La ruta de los Guerreros

La ruta de los Guerreros. Vida, pasión y suerte del Santos Laguna, Colorama, Torreón, 1999, 340 pp.
El principio del terror
Pálpito de la sierra...
Filius, adagio para mi hija

Filius, adagio para mi hija, Iberia Editorial, Torreón, 1997, 24 pp.
El augurio de la lumbre

El augurio de la lumbre,Teatro Isauro Martínez-Instituto Nacional de Bellas Artes-Universidad de Guadalajara, Torreón, 1990, 120 pp.